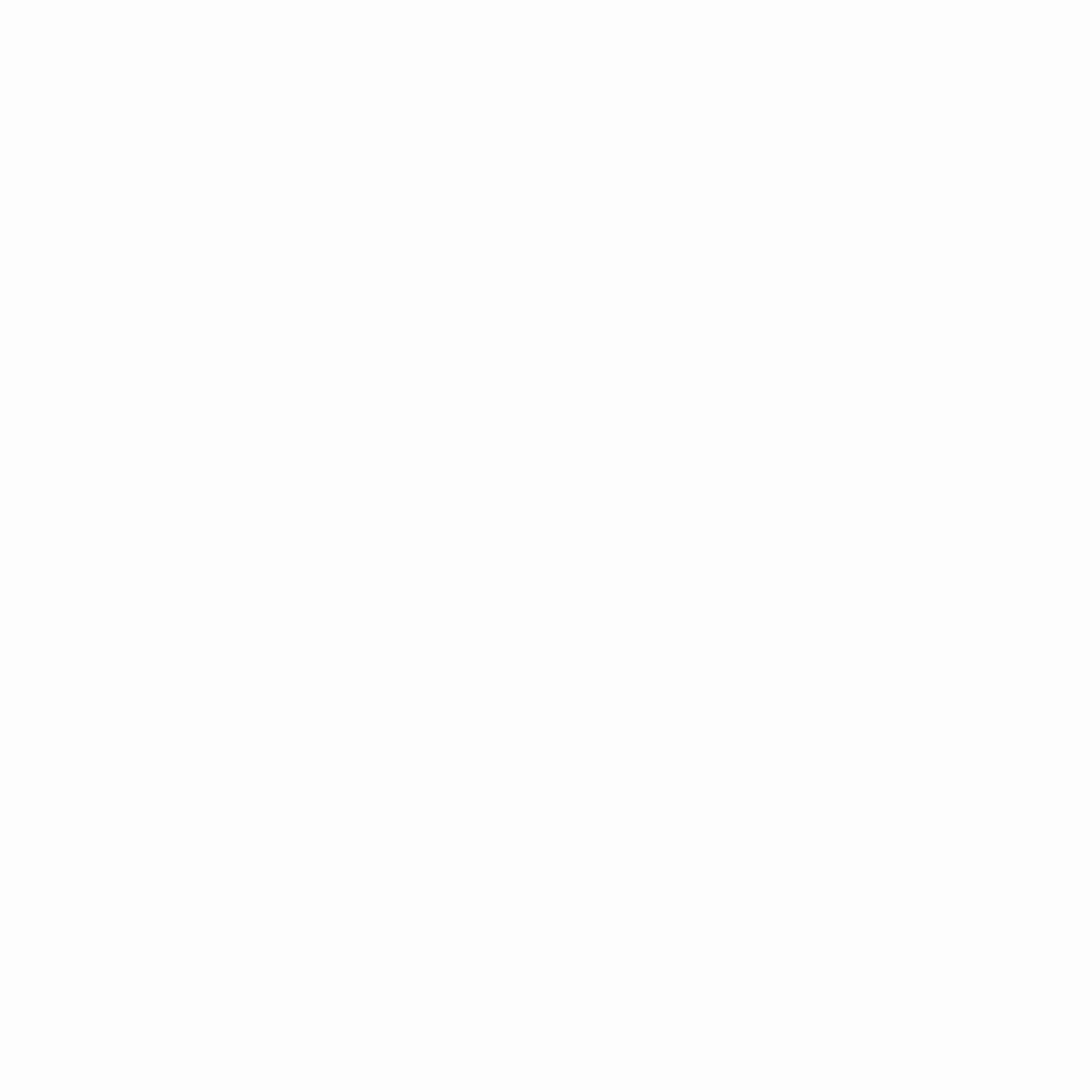Emmanuel González Medina
A pesar de las confiadas predicciones de Marx, que hacían del haber alcanzado la etapa más madura del capitalismo condición indispensable y suficiente para el advenimiento del comunismo, el proletariado de Alemania, Francia o Inglaterra nunca desarrolló un grado de articulación política subversiva que le permitiera hacerse con el poder del Estado.
“Guerra civil española” es una etiqueta que disfraza la única revolución popular que ocupó el poder del Estado en un gran país europeo en el siglo XX. Lucha a muerte entre una España roja, popular, revolucionaria, abierta al movimiento proletario internacional, que expropió tierras y fábricas y las devolvió a campesinos y obreros, que quiso reparar largos años de explotación y opresión; y una España negra, católica, reaccionaria, profunda, aliada a unos poderes fascistas que más bien le resultaban extraños, que bebía de las antiguas fuentes imperiales y que pretendía instaurar la armonía entre las clases sociales a través de un programa teñido de religión y patriotismo.
Así como entre nosotros la gesta armada que comenzó en 1910, la Guerra Civil española se convirtió en el tema e inspiración de numerosas novelas, entre las que destacan las de Max Aub, Paulino Masip y Arturo Barea. De una de ellas, poco conocida incluso entre los españoles, quiero hablar en esta ocasión, por sus notables cualidades artísticas y de contenido: Días de llamas, publicada bajo el pseudónimo de Juan Iturralde, por primera vez en 1979. Su epígrafe, tomado del Diario de Victor Hugo: “Las revoluciones, como los volcanes, tienen sus días de llamas y sus años de humo”.
Sabido es que la novela, al privilegiar el punto de vista del individuo, cuando se enfrenta a acontecimientos históricos y sociales se ve llevada por una tendencia casi instintiva, que podríamos llamar nominalista, a diluir el significado de éstos a una enumeración de las entidades concretas y perceptibles que caben dentro de su denominación. En Stendhal y Tolstoi, las batallas de Waterloo y de Borodino no son sino maneras fraudulentas de resumir cómodamente un montón de fenómenos puntuales e inconexos: en el mejor de los casos, no son más que un puñado de combates individuales, o en pequeños grupos, imposibles de coordinar en una estrategia global que sería puramente ilusoria, volviendo así a los grandes generales poco más que bufones con mucha suerte; en el peor, apenas si la confusa aparición de un jinete huyendo, el estallido de una bomba por allá, la visión de un hombre sangrando por acá.
Esta característica se agrava cuando la novela (Anatole France, Dickens, Vargas Llosa, Orwell, Koestler) enfoca el terror revolucionario, porque conlleva implícitamente un posicionamiento político: entonces aparece como un suceso completamente irracional y abominable, resultado de la degeneración de unas buenas intenciones conducidas por dirigentes corruptos que terminan por arrollar toda oposición, y al que se opone una vida tranquila y sin daño que transcurriría en medio de los pequeños placeres cotidianos, o bien un sano sentido común laico, racional e individualista. La manera en que sea enjuiciado el fenómeno social tendrá su raíz en cómo se le enfrente el individuo: si lo exalta, si lo coacciona, si lo hace caer, simultáneamente desdibujando la racionalidad que le es propia y haciéndola aún más misteriosa.
A primera vista podría parecer que la novela que ahora comento forma parte de esta lista. Días de llamas nos es narrada en primera persona por Tomás Labayen Olaibar, desde la improvisada celda en que aguarda el juicio, que casi con seguridad lo condenará a muerte, de una partida de milicianos republicanos que por mano propia pretenden eliminar a todos los elementos facciosos detrás de sus líneas.
Y esto a pesar de que fue juez en uno de los “tribunales populares”, que fueran maniobra desesperada del gobierno de la República por cubrir con un barniz de legalidad el terror rojo que azotaba las zonas de España aún bajo su jurisdicción, y que se ensañaba sobre curas, católicos practicantes, hijos de buena familia, ricos y simpatizantes falangistas, militares, cadetes… queriendo hacer justicia, no puede hacer otra cosa que ceder ante los milicianos, auténticos detentadores del poder: ellos deciden a quién se acusa y juzga, a quién se da el tiro de gracia. Labayen sabe inocentes a numerosos de entre los acusados que se presentan, pero han tenido la mala fortuna de tener contacto con “gente sospechosa”, de pertenecer a la clase social enemiga, de estar en el lugar equivocado, de ser el chivo expiatorio a mano.
No sólo sus vacilaciones lo hacen sospechoso. Pertenece a una familia burguesa; ha estudiado con los jesuitas y posteriormente derecho; es hijo de un coronel de artillería retirado que, hasta su muerte, celebrará cada triunfo de los sublevados y ansiará que tomen finalmente Madrid; es hermano de un capitán que se verá involucrado, confusamente y a su pesar, con los sublevados. No menos importante: ha formado parte de un gobierno que se dice popular pero que en cuanto se enfrenta a los primeros obstáculos abandona a su suerte al pueblo, que ha de defenderse cómo y con lo que pueda.
A través de un estilo nervioso, de frases cortas y afiladas que se abren paso apresuradamente para llegar al punto final, un estilo que ha sido purificado de cualquier intención pedagógica y de toda incursión retórica-sublime en la trascendencia de la causa proletaria por la realidad inadmisible y hostil del miedo a ser fusilado en cualquier momento, miedo acentuado por la visión de los compañeros de celda que salen y nunca regresan, asistimos al lento aprendizaje de Labayen en la consistencia de los motivos de los milicianos: “El cacharro pesaba más que de costumbre y el miliciano caminaba a mi lado. Ya no me da asco la porquería. Eché el cubo en la taza, luego lo llené de agua, revolví ésta con la escobilla y volví a vaciarlo en el retrete y a echarle más agua. «No, así no. Tienes que dejarlo como si tuvieras que tomar sopa con él.» « ¿Con qué, con esta escobilla?» «Con tierra y con las manos. ¡Hala! Hasta que salga brillo.» « ¿Con las manos?» «Con las manos, lo mismo que mi madre.» Y con las manos. «Mi madre se ganaba la vida haciendo de fregona en un hospital para ricos y lo que fue bueno para ella es bueno para ti.» Su madre en simbiosis con los orinales, el estropajo, la lejía, la mierda, el pus, los vomitones.
«Así, pa que sepas lo que tenemos que hacer los pobres.» Su odio me abrumaba y me parecía justo, daba en el blanco. Pero, ¿por qué es justo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué lo acepto como si la tuviera? ¿Lo aceptaría el miliciano en mi lugar?”
A enorme distancia del satisfecho y fácil apoyo que muchas personas, al menos verbalmente, brindan a las causas populares; a enorme distancia de la elevación moral automática que para tantos hoy en día supone declarar la necesidad de “luchar”, poniéndolos más allá del bien y del mal, Labayen, a base de sufrimiento, más allá del melodrama burgués de la sangre derramada en un Terror gratuito, logra conquistar un punto de vista en el cual, como fundamento del juicio político, puestos a elegir entre las opciones orientadas al beneficio de un grupo en contra de los demás, o bien por las opciones orientadas al beneficio de la mayoría de los hombres, no se puede apelar a razones psicológicas, morales, edificantes, a lo que debe ser, sino a lo que es más racional: “«Te estoy preguntando con quiénes estás», aclaró Oroño pasando su voz por delante de mi mirada en dirección a la barbita, al puro y a la mano que iba vertiendo ginebra en los vasos, « ¿Con quiénes? ¡Con éstos, naturalmente! Pero, ¿cómo se te ha ocurrido siquiera…?» « ¿Y las salvajadas?». «No se trata de saber quién hace más salvajadas sino quién tiene razón.»”