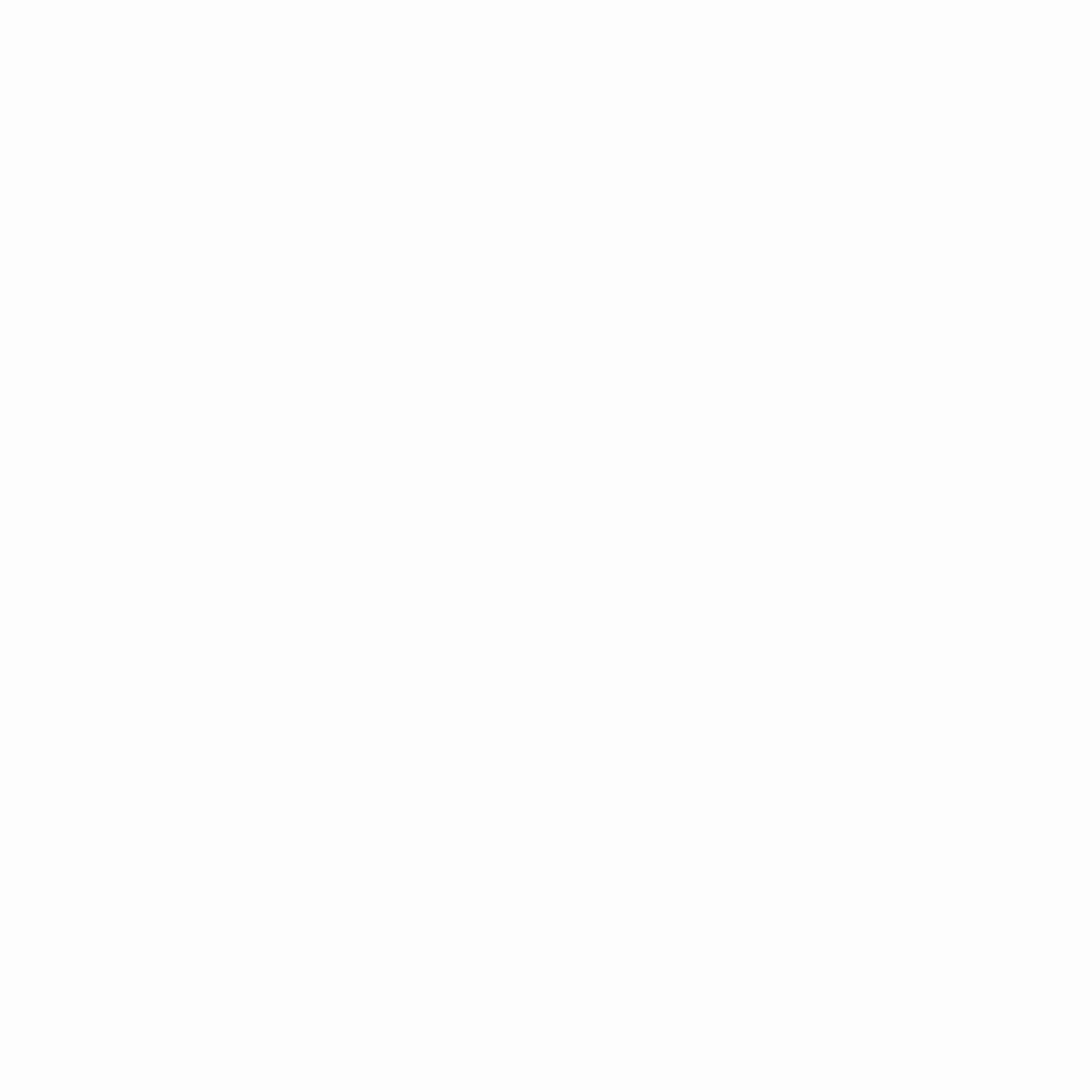Arturo Rojas
México, este inmenso país que es decenas de países, cosido con mecate y aguja capotera, remendado y escindido al antojo de la historia, siempre cubierto de esa sustancia densa que surge de la mezcla entre el lodo y la sangre, entre el hedor y el tufo, la lluvia y el olvido que todo lo borran.
Yo nací en este país, que bien podría pasar por ser un inmenso cementerio, o una gran fosa común como se le ha llamado en estos días, en el contexto de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y la muerte de tres jóvenes y tres civiles la noche del 25 al 26 de septiembre pasados, en Iguala.
Mis recuerdos de la infancia, en la provincia mexicana, me traen a la memoria imágenes de cadáveres cubiertos de mantas blancas esparcidos por las calles de mi pueblo, como descubiertos por el sol al levantar el alba, entre el vapor de la humedad del suelo, y de fondo el cacaraqueo de las gallinas y el rebuznar de los burros.
Me recuerda esas masacres a sangre fría que propiciaron la migración o huida de casi la mitad de esa población, solo en cuestión de meses.
Son escenas de violencia constante, de dolor, miedo, llanto y desolación que cubrían como densa neblina las húmedas y calurosas calles de un pueblo que parecía condenado a desaparecer por la violencia.
Eran tiempos del PRI, tiempos del ‘pelón’, de la lucha de cárteles, de la siembra de la amapola y la marihuana. De la quema fantasiosa de ‘rosas’ ilegales (extensiones de terrenos destinados a la agricultura) por parte del ejército, el mismo que obligaba a los campesinos a sembrar lo que en apariencia la política de estado pretendía expirar; la materia prima para la producción de estupefacientes.
Aún recuerdo las avionetas tipo cessna que diariamente sobrevolaban los cielos, a baja altitud, mientras tierra abajo y entre juegos, con otros niños le gritábamos a ese zanate de hierro blanco “llévame, llévame”… con total desconocimiento de la mercancía transportada en su interior.
Días de olor a yerba fresca, a humo, a calor y sudor. A sangre y copal en el ambiente.
Cada semana eran llevados hasta el panteón cuerpos putrefactos de gentes conocidas y desconocidas, ya ni siquiera se les podía velar a gusto, el hedor era insoportable.
Eran días de asesinatos y asaltos, de intimidación, amenazas y venganzas. De emboscadas, de buitres devorando cadáveres, de cuerpos con perforaciones de escopetas en el cráneo.
Días que hoy vuelven a resonar como ecos de mi memoria. Con escenarios parecidos: crímenes cometidos tras los cerros, teniendo a éstos aparentemente como únicos testigos, envueltos en ese manto verde intenso que las lluvias de la sierra parecen tejer con cada llovizna o torrencial aguacero.
Hoy de nueva cuenta aparece ese México que recuerdo, esa silueta de muerte que aparentemente había emigrado hacia el Norte esperando la siguiente temporada de Fieles Difuntos en el Sur. Y parece que no hay plazo que no se cumpla. El olor a miedo, sangre e impunidad está de regreso.
Con sus respectivas diferencias en tiempo y forma, el narco estado mexicano vuelve a enseñar sus fauces y es Guerrero el ejemplo de lo que se esperaba nunca volviera a repetirse. Ahora fueron estudiantes, jóvenes, a quienes se les negó la mínima oportunidad de soñar. Y es que este país ya ni de sueños vive, es un holograma de lo que nunca será y de lo que siempre ha aspirado a ser: una democracia.
El mensaje es claro: la imagen de Julio César Mondragón, el estudiante al que despojaron de su rostro y se convirtió en la personificación del horror de esta masacre estudiantil, es un mensaje claro a todas aquellas y aquellos que se ven tentados a protestar y levantar la voz por encima de quienes ostentan el poder: el monopolio de la violencia y el terrorismo de Estado, esa mega empresa levantada a sangre y fuego entre gobernantes y delincuentes. Sin una mínima línea que distinga lo uno de lo otro.
Por si lo habíamos olvidado, el Estado siempre ha trabajado a la par con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Son una simbiosis, un híbrido, un monstruo que impone y aterra cuando se siente amenazado. Pero ¿Por quién o quiénes? En este caso por aquellas personas que tienen cohesión y capacidad de organizarse y levantar su voz contra las injusticias y los abusos de poder.
Sin mencionar la violencia y el acoso permanente al que se somete a aquellas asociaciones o colectivos civiles que demandan sea escuchada su voz ante el avizoramiento de una imposición o violación a los derechos por parte de quienes dicen gobernar.
A eso le temen, y ante el temor optan por imponer el terror.
Así lo expone Marco Rascón en su columna del diario Milenio: “Si el crimen organizado se organizó en las entrañas de los cuerpos de la contrainsurgencia represiva del viejo régimen inspirados en el anticomunismo y la guerra sucia, su instinto está de regreso, adulto y estructurado en todo el país, para asesinar, torturar, desaparecer y secuestrar.”
Y continúa: “Siguiendo la máxima de que ´origen es destino´, las mafias se han convertido en el brazo ejecutante de las fuerzas de seguridad, igualando lo que fueron las matanzas paramilitares en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia y la que generó el racismo en Sudáfrica.”
Partiendo de esta valoración me doy a la tarea de exponer tres testimonios, de tres personas que no tienen ninguna relación la una con los otros, que me hacen cuestionar el papel que, como ciudadanos y espectadores de esta trágica realidad, hemos de desempeñar a partir de ahora.
Samuel, originario de la Costa Chica de Guerrero me comenta que ha viajado por toda la región de Tierra Caliente, ha vivido y recorrido una importante zona roja de esta entidad sureña. Me dice tajantemente y sin el menor atisbo de compasión: “ellos se lo buscaron”, cuando le pregunto qué opinión le merece la desaparición y asesinato de algunos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
“Ellos sabían a lo que le entraban” sentencia. Yo le explico que no iban armados y que la finalidad de ese viaje era la de recaudar fondos (dinero) para ir al Distrito Federal. “Ahí (en Iguala) todos saben quién manda, ellos iban a provocar” apuntó, sus palabras sonaron como clavos en un ataúd.
Un día después me encuentro conversando con un empresario radicado en el Valle de Oaxaca, es inevitable tocar el tema de los normalistas y me increpa: “Mi actual esposa es de Arcelia (Tierra Caliente, Guerrero), apenas vino y me trajo un periódico donde aparecen tres cuerpos desmembrados; les quitaron los brazos desde los codos, y los pies desde las rodillas. Son gente que nadie reclama, muchos de ellos campesinos o indígenas y que aparecen en los periódicos en la nota roja, pero de los cuales acá ni nos enteramos.”
Continúa con su narración: “Allá ya está muy feo, me platicó que apenas unos hombres armados sacaron a un cura en plena misa, lo llevaron al atrio y lo balearon. Ya en Guerrero no se puede vivir, no puedes hablar porque alguien se va a enterar de lo que dices” externó.
Finalmente le pregunto a Roberto, un joven recién egresado de la licenciatura en sicología, la opinión que le merece este reciente suceso que ha conmocionado a una parte de la sociedad, su respuesta fue certera: “honestamente ya no se ni qué pensar. Lo que sí sé es que de la política uno puede esperar lo peor, y cuando digo lo peor me refiero a actos como estos, donde tienen el poder (los políticos) de hacer cualquier cosa para acallar personas que quizá ellos piensan que a nadie les va a importar si viven o no, si existen o dejan de hacerlo.”
“Es triste honestamente ver lo que pasa”, continuó, “porque ahora ni en el propio Gobierno puedo confiar, porque si no profeso sus ideas o voy en contra de lo que dicen o hacen pues simplemente me vuelvo su enemigo, enemigo en mi propio país”.
“Creo que lo estamos viviendo en cada elección: las personas ya no sabemos en quién confiar nuestro voto, por falta de efectividad de los gobernantes. Ahora las propias personas comienzan a hacerse justicia por su propia mano. En términos generales la desconfianza de las personas hacia nuestros gobiernos y hacia la justicia, de ahora y la futura, simplemente seguirá en aumento, llegando a mayores roces entre el pueblo y quienes ´aplican´ la justicia.”
En una entrevista reciente el padre Alejandro Solalinde exponía así su postura ante la masacre: “No es asunto de cárteles, sino política de Estado”.
Y continuaba; “Los jóvenes no eran narcos o delincuentes; eran estudiantes, pero para el Estado, todo el que no está de acuerdo con él es un terrorista.”
Para el clérigo y director del albergue Hermanos en el Camino Solalinde hay estados “olvidados”, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en los que los pobladores se organizan y cuestionan al gobierno, que trata de evitarlo. En ese contexto, la masacre “es un mensaje de Estado para los que ‘alborotan’”, sentenció.
Por ahora ni el Gobierno federal ni alguno de los estatales han dado una reacción pública más allá del mensaje en cadena nacional el pasado lunes 6 de octubre, donde el presidente Enrique Peña Nieto solo se comprometió a buscar culpables.
Todo esto con una parsimonia y un silencio sepulcral que nos lleva a cuestionarnos ¿Quién gobierna actualmente México? ¿Qué se puede esperar de los servidores públicos que se dicen representarnos y que callan antes una barbarie como la citada? ¿Dónde están las reacciones de los representantes de las diversas instituciones religiosas en un país donde el 89 por ciento de los ciudadanos se considera profeso de una fe?
El silencio, eso es lo que por ahora recorre cada calle de nuestro país y que se espera se rompa la tarde de este miércoles 8 de octubre, gracias a la convocatoria de una marcha-protesta nacional para exigir la aparición con vida de estos 43 estudiantes normalistas, entre ellos dos oaxaqueños.
Ese mismo silencio macabro que en mi infancia acompañaba las mañanas provincianas acto seguido de un asesinato o una masacre. Esperamos que esta vez termine.