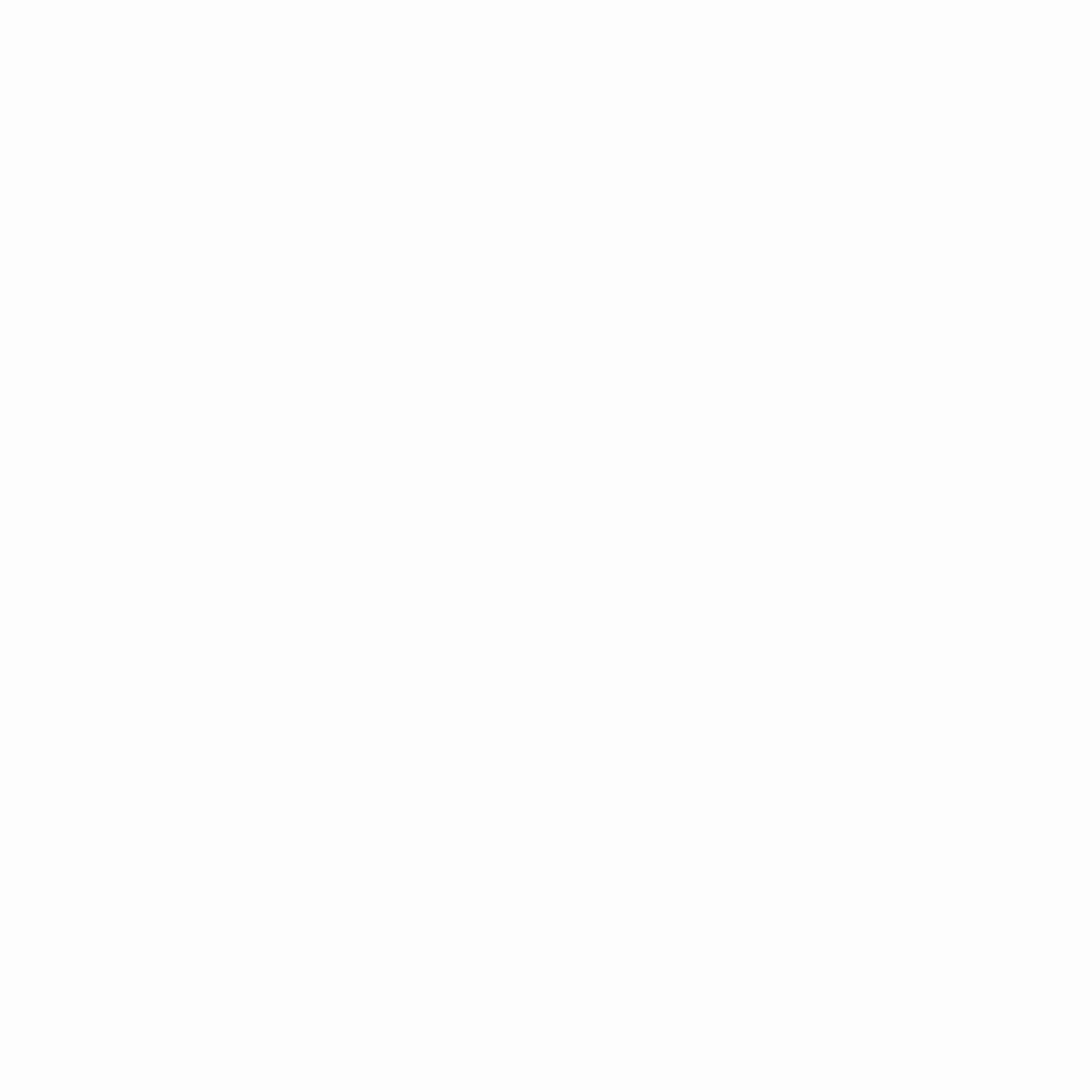Escalofriante paranoia
Grabo video del invidente que alrededor de las ocho de la noche toca el acordeón frente al edificio de la UABJO ubicado en el corredor turístico del centro de la ciudad de Oaxaca.
Lo hago porque cuando caminaba de ida a los puestos de fruta de la calle Aldama, pasé por el jardín Labastida y estaban bailando rumba lo que supuse era una pareja de un cubano y una mexicana, mientras la gente les hacía ronda. Y después, ya sobre el andador Macedonio Alcalá, tocaba no sé qué instrumento un músico con facha de extranjero y más adelante también una pareja de invidentes, hombre y mujer, hacía lo propio no sé si con acordeón también, y pensé en grabar un video sobre la música del corredor turístico.
Después de mis compras de mandarina y guayaba que me dejaron contento porque me trataron muy bien las respectivas vendedoras de esos puestos callejeros, regreso por el andador Macedonio Alcalá y busco a la pareja de invidentes sin encontrarla. Aunque en su lugar ubico al invidente aquél del acordeón. Lo grabo mientras una anciana espera para no atravesarse: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segundos, le pongo stop y doy el paso para irme.
Al mismo tiempo noto, uno, que la anciana se detuvo para depositar unas monedas en el recipiente del músico callejero; dos, que me estoy viendo mal porque grabé y no pensé nunca en darle una cooperación; tres, que no debí ponerle stop al video, sino pausa, para ir sumando las escenas de los otros músicos; cuatro, que estoy francamente distraído y agotado y en realidad no debería estar tratando de registrar ni una chingada después de que en mis dos días de descanso he estado haciendo adobes y he dormido muy poco.
Regreso sobre mis pasos y le dejo cinco pesos al músico. Sigo caminando, pienso si me doy la vuelta y lo grabo de nuevo para pausar, pero francamente estoy sin energía, aunque me aferro y mantengo el celular en la mano por si están los otros músicos y los bailarines de rumba, pero además porque distinguí dos globos de calenda pasando Murguía.
Conforme me voy acercando noto, uno, que es una boda quizá de una pareja extranjera; dos, que solo hay globos y ninguna china oaxaqueña ni tiliches ni banda de viento; tres, que parece que es parte de la moda que los invitados, las mujeres con sus vestidos largos elegantes y los hombres trajeados, departan con gente desconocida en el corredor turístico como si ya estuvieran en el salón de fiestas; cuatro, que no me apetece grabar nada porque esas escenas se están volviendo un lugar común e incluso burdas; y cinco, que delante de mí una silueta con un vestido negro entallado y corto se detiene a grabar el momento con su celular.
Sorteo el tumulto que se ha formado por la boda, mi cansancio, fastidio y distracción son evidentes. Voy acercándome al jardín Labastida y me doy cuenta que ya tampoco se encuentra el otro músico con facha de extranjero, doblo por el jardín Labastida y está bailando una pareja, pero ya no es la del cubano y la mexicana, sino otra de cumbianberos de barrio, y qué bien, porque ya había perdido el interés de todo. Enfilo por Abasolo, que es una de mis calles habituales, sin poner atención a nada, divagando sin sentido, paso el retén de vallas de la calle 5 de Mayo, doy unos pasos en la banqueta, borrosamente percibo la situación: una silueta con vestido negro entallado y corto que va unos tres metros delante de mí, voltea fugazmente a verme y luego, con un movimiento rápido, pasa su bolso rojo que lleva colgado en su hombro derecho al frente de su cuerpo.
Reacciono, me detengo, dudo un segundo y luego cruzo a la otra acera, intento actuar normal, incluso saco el celular de nuevo y reviso sin poner atención. Sigo caminando ya sin voltear a ver la silueta –que sí, es la misma que se detuvo a grabar un momento de la boda–. Un minuto después, de reojo, creo percibir que la dejé atrás.
Imagino que me ubicó desde aquel momento de la boda, igual que yo, y aunque después me olvidé por completo de ella, las circunstancias nos juntaron otra vez en esa esquina de Abasolo y 5 de Mayo, y sobrevino está confusión en una ciudad donde ya todos, todas y todes somos sospechosos comunes.
Eso me pasa por andar en la pendeja, pues normalmente voy a las vivas para evitar esas situaciones en un centro histórico en el que la desconfianza reina, y en cuanto las percibo, o me bajo al arroyo vehicular y rebaso rápidamente o, mejor, cruzo a la otra acera antes de despertar cualquier mala vibra.
“Yo últimamente hago lo mismo”, me confió hace unos días el amigo escritor Israel García Reyes.
Ya en mis aposentos, comienzo la crónica de esta escena que me dejó mal sabor de boca, pero estoy cansado y fastidiado y solo escribo dos párrafos y la dejo.
Me dispongo a dormir, reviso el face por última vez, y de inmediato ubico una nota en CNN que creo relacionada con lo que me acaba de suceder.
Me pongo paranoico: reviso si escribí algunas palabras que dejaran entrever lo que acababa de vivir. Pero no, nada de eso: “solo lo pensé”, me digo.
Hace unos meses leí una de esas notas sensacionalistas sobre ciencia que ya tanto abundan, donde daban a entender que en breve con tus pensamientos ibas a poder darle instrucciones a tu teléfono celular: “capaz y ya te leen la mente los algoritmos informáticos”, me dije en esa ocasión.
Luego empecé a notar que si pensaba que necesita un colchón nuevo o que me gustarían unos audífonos Pionner o que se me antojaba una pizza, sin que lo hubiera hablado o escrito, aparecían los anuncios respectivos en mi face. Exactos, según yo.
Escalofriante paranoia.
Regreso a la crónica y la acabo pensando que sigo haciendo adobes en mis horas de descanso. Ya ni chingo. Luego trato de dormir diciéndome que voy a hojear las novelas Un mundo feliz y 1984 –que he de haber leído hace como 40 años, en mis días ceceacheros– para ver si los personajes de ahí están más paranoicos que nosotros o que, como suele suceder, la realidad ya superó a la ficción.