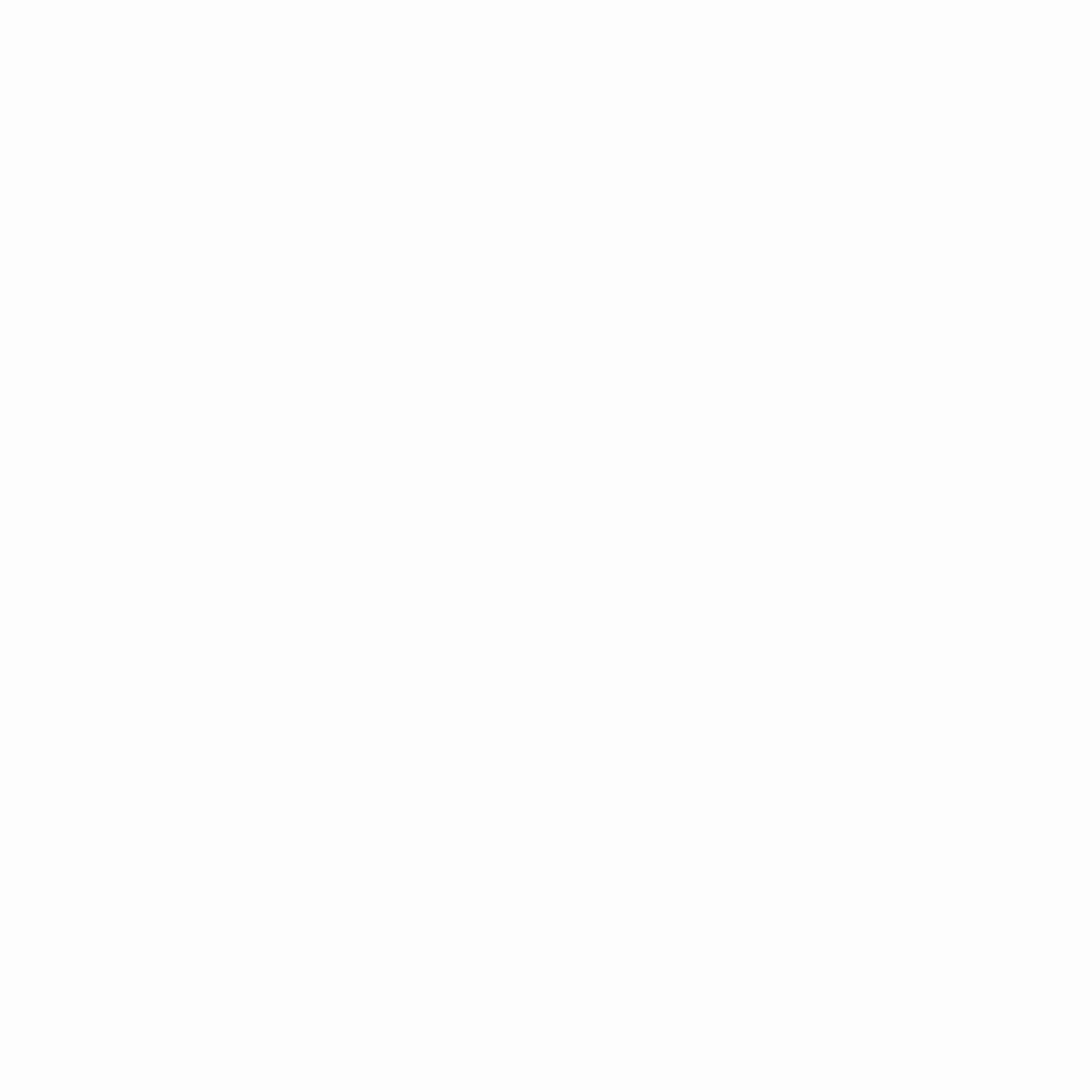Mi familia está reunida. Sacaron todas las sillas de madera de la mesa grande que llamamos comedor, y que solo se ocupa para las fiestas. También tendimos un petate frente a las sillas. Alrededor de la televisión grande están sentadas mi abuela, mis tías, y mi madre. Mis hermanas y yo acostados sobre el petate. Solo falta el “guayabón” de mi tío Sabino, quien por ratos se recarga en el umbral de la puerta de la pieza grande, mal humorado, pero cariñoso a su modo, a la primer oportunidad me manda a la tienda de tía Lancha por unos refrescos y unas papas. Estamos viendo “el lunes del cerro” por el canal 9, quizá tengo 8, 10, 12 años o quizá 15, el recuerdo no varía mucho.
Una vez terminada la primera función el rito se pausa. Cada quien retoma temporalmente sus actividades diarias, como cualquier día, pero no es cualquier día. Por la tarde se reanuda este rito anual. Dos veces durante dos lunes del séptimo mes del año, afortunadamente, siempre es lo mismo. Los lunes del cerro fue un recuerdo en familia, lleno de ilusión para las mujeres y los pocos hombres que habitaron la casa de mi abuela. Un pretexto para descansar del duro trabajo diario, para olvidarse de lo marginado que es vivir en una comunidad alejada del centro, sin el privilegio de estar presente en la máxima fiesta de los oaxaqueños, siendo oaxaqueños.
Este recuerdo lo evoco sin ironía, con nostalgia y cariño. No puedo mirar a los ojos a mi madre y decirle que no mire la guelaguetza. Al contrario, el sueño que tenemos la inmensa mayoría de oaxaqueños y oaxaqueñas, que somos quienes no podemos comprar un boleto en primera fila, es poder estar ahí, disfrutando en familia. Tristemente no se trata solamente del costo económico. Los palcos sirven como un mecanismo de distinción de clase, de racialización, de prestigio. La reventa de boletos no es una cuestión fortuita, es un mecanismo de exclusión clara para la inmensa mayoría de oaxaqueños a quienes los bajos salarios condiciona el acceso a actividades de arte y cultura que involucran costo y tiempo libre.
Ningún funcionario público pasaría las horas necesarias parado bajo el sol haciendo fila para los palcos gratuitos, y si lo hacen, es pura simulación. Ellos tienen pase directo, la Guelaguetza es de ellos y para ellos. En realidad, mis primeros recuerdos de esa “fiesta” fueron haciendo fila, cuando mi Padre trabajaba en el planetario. Mi Madre preparaba tortas una noche antes, y yo salía por un momento de la fila corriendo hasta el planetario para comprar refrescos de la única máquina expendedora que vi durante mi infancia. Entrando comenzaba la tortura, el aburrimiento, la insolación. El audio apenas y se escuchaba, los bailes apenas y se veían, y las gradas, los asientos, eran demasiado duros, demasiado incómodos. Ciertamente, siempre preferí ver el lunes del cerro en la tele, porque esas condiciones, esos requisitos para estar en la Guelaguetza, no son dignos.
Cuando surgieron guelaguetzas en municipios conurbados, y la Guelaguetza Magisterial, quedó claro el hecho de que estábamos siendo desplazados del centro de “la celebración”. Todo bien al principio. El lunes del cerro en Zaachila o en San Antonino Castillo Velasco aparecían como opciones viables para oaxaqueños, sin las filas ni los costos que la Guelaguetza del Fortín acrecentaba para blanquearla. Pero los políticos y los extranjeros han comenzado a invadir también estos espacios periféricos. Los costos suben, las filas aumentan, así como aumentan los espacios reservados solamente para unos cuantos privilegiados, que a veces tienen el desatino o el descaro de pensar que nos representan, y de declarar que esa fiesta es todavía del pueblo.