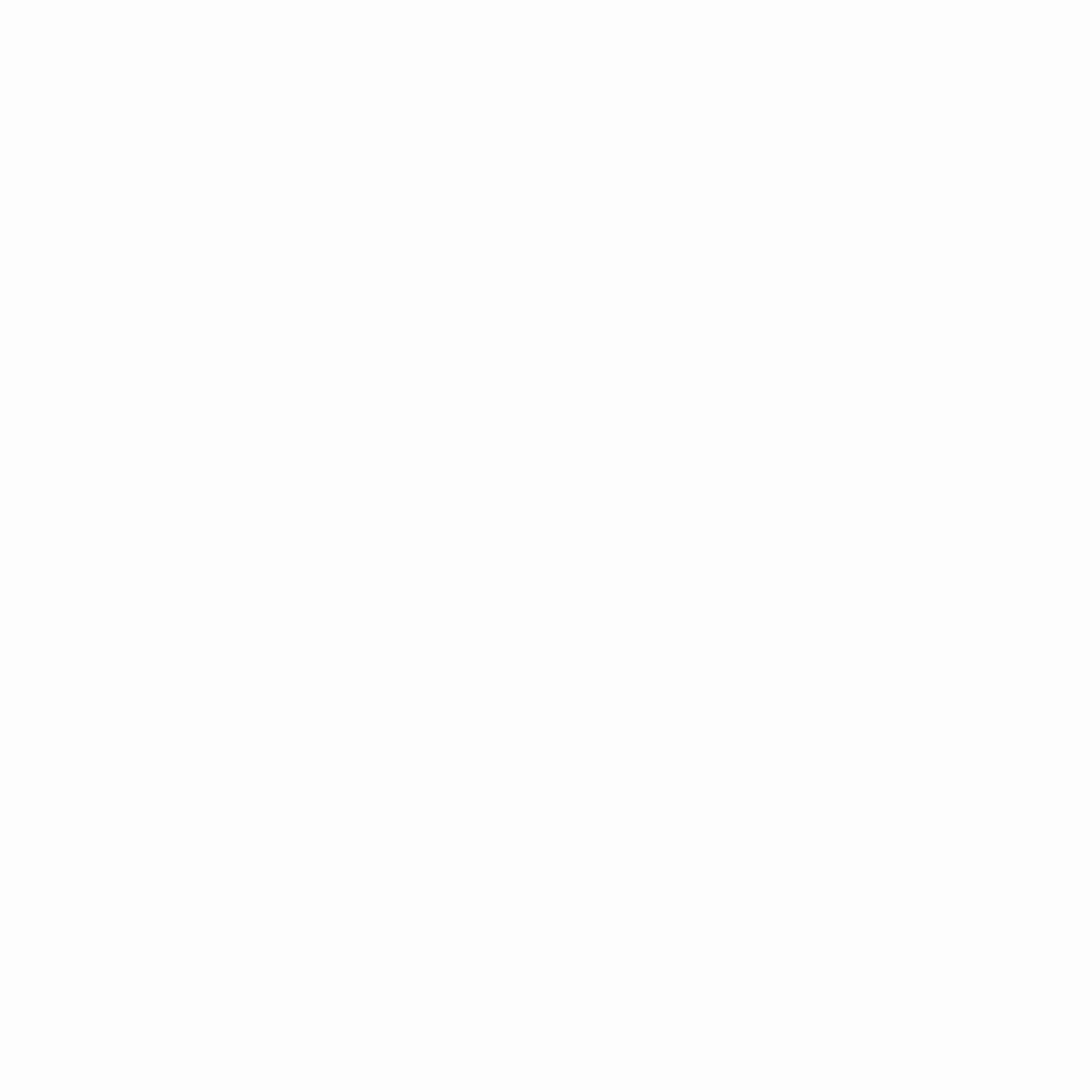Compartir
Fernando Solana Olivares
Era un hombre delgado que parecía asceta. Sus alumnos lo imitaban: vestían con su mismo desaliño, trataban de emplear su legendaria franqueza, su lenguaje llano y sin ornamentación alguna al dirigirse a cualquiera, hábitos que asustaban a casi toda la gente porque no seguían ninguna convención social y derivaban en lo que algún testigo reseñó como “una desnuda confrontación de personalidades” que imponía en todas sus relaciones.
Al darse cuenta de que era imitado lo desaprobaba tajantemente, porque nada le parecía más importante que la posesión de un pensamiento independiente y el ejercicio de la singularidad. Cuando en 1929 regresó a Cambridge persuadido por su amigo Keynes, éste le escribió a su esposa: “Dios ha llegado. Me lo encontré en el tren de las 5:15.”
Sin embargo, el ambiente universitario le parecía repelente: “la rigidez, la artificialidad, la suficiencia de la gente”, entre la que echaba de menos con quien platicar de bagatelas en el campus, del mismo modo informal pero riguroso como daba sus clases cuando solía pensar en voz alta sin ningún apunte ante un pequeño grupo de alumnos, guardando largos silencios y a veces maldiciendo su propia estupidez, tan intransigente consigo mismo como con los demás.
Su actitud al filosofar, según cuentan quienes lo vieron, era más la de un artista creativo que la de un científico, similar a la de un profeta o vidente que luchaba en su interior con intensidad y dolor para encontrar una respuesta que al fin se manifestaba como si fuera una iluminación súbita, una inesperada revelación. “No podíamos evitar sentir —dijo uno de lesos testigos— que cualquier comentario o análisis sensato y racional que hiciéramos al respecto constituiría una profanación.”
Se enorgullecía de haber estudiado muy poco —que de todos modos le resultaba mucho— a otros filósofos, cuya frecuentación le parecía meramente académica, y por tanto un falso filosofar. Prefería leer novelas policiacas, donde encontraba más filosofía que en las publicaciones canónicas. Conoció algunas obras de Kafka por insistencia de una de sus alumnas, y cuando le devolvió los libros comentó que su autor se causaba “muchos problemas por no escribir acerca de sus problemas.”
Decía que la ambición era la muerte del pensamiento y proponía la lectura de un cuento de Tolstoi, “Los tres ermitaños”, como una ilustración de los problemas filosóficos en toda su magnitud. Diversas tradiciones orientales consignan la historia que Tolstoi supo por alguna de ellas y narró más o menos así:
Érase una vez un obispo que hizo un viaje pastoral y desde la playa a la que llegó vio una pequeña isla a la distancia. Le dijeron que en ella vivían tres ermitaños y decidió embarcarse para visitarlos. En el arrecife se encontró con tres hombres harapientos tomados de la mano. Uno pequeño y sonriente, otro mediano y amable, el último alto y serio. El obispo preguntó cómo servían a Dios y qué hacían para salvar sus almas. Los anacoretas le respondieron que no sabían cómo, que sólo se servían y ayudaban entre ellos mismos y que la única plegaria que pronunciaban era de su propia invención: ‘Vosotros sois tres, nosotros también, tened piedad de nosotros’. El obispo pasó todo el día enseñándoles a rezar el padrenuestro. Al caer la noche los bendijo, regresó a la barca y zarpó de regreso. Durante la travesía se sentó en la popa a observar el mar y de pronto vio algo que brillaba en el agua bajo el claro de luna. La luz aumentó y el obispo reconoció a los tres ermitaños que se acercaban al barco caminando rápidamente sobre el agua. Cuando estuvieron delante de él, los tres hombres hablaron a una sola voz: ‘Venerable, ya no recordamos la plegaria que nos enseñaste. Dínosla una vez más’. El obispo se persignó, elevó sus preces al cielo y les dijo: ‘Cualquier plegaria que hagan llegará a Dios, pues ustedes son sus hijos. No soy yo quien deba enseñarles nada. Les pido que rueguen por nosotros, los pecadores’”.
Definió la filosofía como una terapia cuyo objetivo era lograr paz en los pensamientos, una meta que anhela el filósofo, quien es aquel que debe curar en sí mismo las enfermedades del entendimiento, un revolucionario que lo será sólo si puede revolucionarse a sí mismo. “El trabajo en la filosofía es —como lo es también en gran parte el trabajo en la arquitectura— en gran medida el trabajo en uno mismo. En la propia comprensión. En la manera de ver las cosas. (Y en lo que uno exige de ellas.)”
Esta anotación de 1931 resume lo que buscó toda su vida: una operación reflexiva trascendente que transformara los hábitos de pensamiento relacionados con la manera en que se vive el mundo y las consecuencias ingratas de ese vivir, reflejadas siempre en el lenguaje. Sostuvo entonces que el filósofo debía penetrar en aquello que está ante los ojos de todos, que tocar el piano era una danza de los dedos humanos y que las palabras son hechos porque construyen formas de la realidad: “Nada es tan difícil como no engañarse.”
Su terapia filosófica no consistía en la explicación de las cosas mediante ninguna teoría —que sea la que fuere determina lo que quiere resolver por la perspectiva que esa misma teoría ofrece—, sino a través de la descripción de las cosas, que ocultan su sentido más importante debido a su simplicidad y familiaridad.
Creía que todo está a la vista pero se esconde en la naturaleza ambigua e hipnótica del lenguaje que hace mirar fijamente y hechiza la inteligencia, establece esencias falsas en las figuras verbales del habla cotidiana, un veneno seductor y confuso pero también curativo, en cuyas articulaciones sutiles se encuentra la “gramática de la profundidad”, una terapia inmediata, común y accesible que permite ir más allá de la ilusión.
Ludwig Wittgenstein, príncipe del pensamiento que trabajó hacia la luz, segador de hierba filosófica en los valles de la tontería y no en las elevaciones sublimes de la teoría, fue descrito por sus contemporáneos como el espíritu más independiente que hubieran conocido y como el menos neurótico de los hombres.
Se preciaba de no haber leído ninguna línea de Aristóteles pero diseñaba casas de insólita perfección, podía dirigir una orquesta sinfónica o afirmar que todo dependía del espíritu con el que se realizara cualquier acción: amar, pensar, cocinar. Repudiaba la publicidad y la fama, consideraba a la prensa como uno de los males de la modernidad, una edad para él brutalmente oscura por su deificación del progreso, del consumo y la tecnología. Creía que sólo un cambio radical de vida podría curar las graves enfermedades de la época, pero que éste sobrevendría hasta que el mundo enfrentara una catástrofe.
Dios murió un 29 de abril hace más de cincuenta años. Antes vivió en soledad en los fiordos noruegos, fue jardinero de un convento y maestro rural. Escribió parte de lo mejor de su obra en las trincheras sangrientas de la guerra y puso en práctica el credo de otro vienés como él, huérfano también de Kakania, ese laboratorio histórico de lo mejor al lado de lo peor: “La forma más alta de la inteligencia es la bondad.” Y la descripción. Y la comprensión. Y Wittgenstein.
Wittgenstein, un enero
1. “Cada mañana hay que atravesar de nuevo la escoria muerta, para llegar al núcleo vivo y cálido”.* Dejar atrás el lindero del sueño donde una mente sin reposo volvió a hacernos vivir lo ya vivido y salir a encontrar ese golpe de suerte que quizá hará cambiar lo que somos. Y cada noche habrá que juntar tal escoria inmóvil, pues mientras la revelación no llegue a nosotros su presencia será un amparo y mantendrá la esperanza de que al día siguiente lograremos, por fin, calcinarla para siempre.
2. “Debe desmontarse el edificio de tu orgullo. Y es una enorme tarea”. Aunque la brutalidad y dureza del momento histórico bien podría encargarse de hacerlo por uno mismo: destruir aquella soberbia de lo humano que nos ha llevado a los atroces y nihilistas límites hoy terminalmente traspasados. Pero en todo caso, existe otro orgullo por desmontar antes: aquél que nos permite negarnos a entregar a otros lo que sólo es nuestro, así sea para destruirlo.
3. “Freud ha hecho un mal servicio con sus pseudo explicaciones (precisamente porque son ingeniosas). Cualquier asno tiene a la mano esas imágenes para ‘explicar’ con su ayuda los síntomas de la enfermedad”. Y dicha “explicación” la hará extensiva a cualquiera que se le acerque. Doxas de la modernidad urbana y de sus clases ilustradas: todos hemos sido sicoanalizados, aun aquellos que por método, desconfianza o simple indiferencia jamás se han puesto en manos de algún médico de almas. Nunca falta un conocido que se vengue de nosotros extendiéndonos las inverosímiles razones analíticas que a él le administra su terapeuta, y hará de cualquier encuentro un miserable diván.
4. “Así, pues, puede haber eternamente una llave en el lugar en que la puso el maestro, sin ser utilizada para abrir el cerrojo para el cual la forjó”. Tal es la culpable nostalgia de los pasados posibles que nunca fueron. Aquel libro mal leído, aquella relación no correspondida, esa disciplina incipiente que evaporó la inercia, ¿eran aquella llave nunca usada? De haber sido otros, de haber estado en otros, ¿no seríamos los mismos? Tal vez exista un cierto consuelo: el cerrojo es el recuerdo y la llave el olvido. Entonces la memoria nostálgica resulta ser la condena inflexible de un damnificado de sí mismo.
5. “¡Qué pensamiento tan pequeño puede llenar toda una vida! ¡Cómo se puede viajar toda la vida por la misma pequeña zona y creer que no hay nada más!” Ello ocurre con los dogmas y las liturgias del pensamiento único que predomina en esta época. Acaso es una herencia envenenada de ese racionalismo extremo, mecanicista y lineal de nuestra civilización judeocristiana, tan provinciana y estrecha, tan idiotamente encerrada en lo particular. De ahí que la confusión entre el hecho y el valor nos hayan llevado a malbaratar la esencia por las formas: el amor se convierte en matrimonio, la enseñanza en escuela, la salud en hospital, la creatividad en academia, la vocación en carrera, las relaciones sociales en gobierno, la amistad en clubes de pertenencia, el juego y la alegría en entretenimiento y confort.
6. “Para bajar a la profundidad no se necesita viajar mucho; no necesitas para ello abandonar tu ambiente cercano y habitual”. Flaubert recomendaba vivir de día como pequeñoburgués en aras de lograr durante la noche el ingreso a los infiernos íntimos, a los extremos de la imaginación. Saberlo es un aprendizaje boxístico: no tomar como reales las fintas que el otro que está en nuestro interior nos hace a cada instante.
7. “Cuando la vida llega a ser difícilmente soportable, se piensa en un cambio de la situación. Pero el cambio más importante y más eficaz, el de la propia conducta, apenas se nos ocurre y nos es muy difícil decidirnos a hacerlo”. Vieja sabiduría, la de la enfermedad mental: el loco es un estratega que ante una situación insoportable reorganiza drásticamente su universo síquico a través de su propia conducta. Nosotros, los neuróticos comunes y corrientes, pasamos el tiempo quejándonos de la vida, pidiéndole todo a ella como si fuera una entidad que sucediera por sí misma, sin contar para nada con nuestra participación. El loco se engaña por un exceso de responsabilidad: cree que la vida es un diseño solamente suyo. Los otros nos engañamos por una vicaria limitación: creemos que la vida es aquello que nos ocurre a pesar de nosotros mismos.
8. “Mi ideal es una cierta indiferencia. Un templo que sirva de contorno a las pasiones, sin mezclarse en ellas”. Y también cierto cinismo, el indispensable para que la distancia hacia uno mismo conserve las energías de la pasión sin asumir sus gastos inútiles. O regresar al tiempo ahistórico, donde la conciencia se expande; o simplemente al desapego inteligente de quienes se sientan al margen de las mareas, los malditos tranquilos que contemplan la oscura desbandada de la existencia diciendo en voz alta: despéñate, torrente de la inutilidad.
9. “Nuestro hablar obtiene su sentido del resto de nuestra actuación”. Somos lo que hacemos, o mejor, somos como lo hacemos. El antiguo precepto ético sigue en pie: nadie es más que otro si no hace más que otro. Si el decir es un hacer, sólo el hacer sostiene al decir. Las palabras, marcas del espíritu, no son impunes. Toda persona es un huésped de la vida que mediante el lenguaje comprende o ignora la hospitalidad recibida. Y dado que pensar es agradecer, la única legitimación existencial radica en comprender agradecidos que no sabemos ni el porqué ni el para qué de este misterioso alojamiento temporal.
* Todas las citas son de Ludwig Wittgenstein.