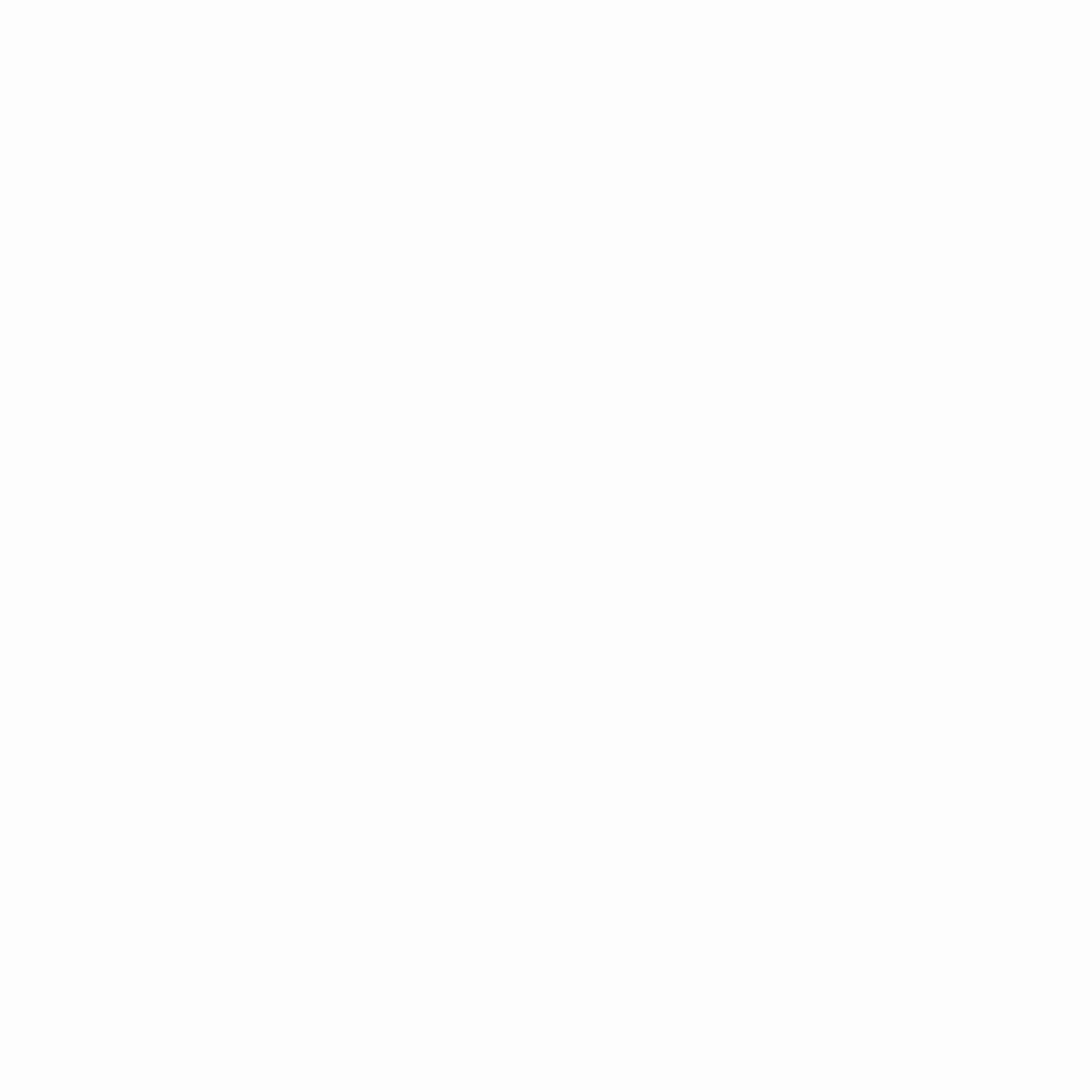Asepsia social
Confieso que, luego de su remodelación, la plazuela de la Cruz de Piedra nunca me ha gustado.
Un buen tiempo, tampoco me agradó la plazuela –la de Oaxaca es una ciudad de plazuelas, así que la redundancia es inevitable– del Carmen Alto, adyacente al templo y exconvento homónimo que se sabe fue creado ahí como estrategia para extinguir los rituales tenochcas, xochimilcas, zapotecas o mixtecos que seguramente se efectuaban en el ahora llamado cerro del Fortín, en un complot evangelizador similar al que se aplicó con la sustitución de la Tonantzin con la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac.
Con todo y que la haya diseñado el renombrado arquitecto Ricardo Legorreta –amigo del artista Francisco Toledo–, solo empezó a gustarme cuando le comenzaron a dar vida el tianguis cultural que se instala ahí y los vendedores semifijos de tejate y textiles, además de la miscelánea Cocijo, la de Teo, que es mítica para quien conozca su trasfondo.
Es un poco por la mística que evoca César Vallejo en algún poema: “Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla”.
En eso pienso cuando estoy esperando que pasen las brujeres a leer sus poemas contra los feminicidios en la plazuela de la Cruz de Piedra la tarde-noche del viernes 29 de octubre, mientras me recargo en el quicio de la puerta de una casona con techo de teja porque amenaza la lluvia.
Recuerdo que precisamente por asépticas, desoladas e impersonales, en su momento para nada me gustaron las remodelaciones del sexenio ulicista –2005-2011– que convirtieron al Zócalo y la Alameda de León, la fuente de las Ocho Regiones y el Llano de Guadalupe en sitios nuevos pero más muertos que los viejos, volviendo al peruano.
De hecho, esos lugares solo me atrajeron de nuevo conforme los fueron resucitando los oaxaqueños, quienes les dieron otra vez aliento, sentido, identidad y simbolismo, demostrando por enésima vez que la cultura no son, per se, las piedras o los espacios físicos embellecidos o “rescatados” –esas prácticas que tanto gustan emprender ciertos filántropos o altruistas y uno que otro progresista que acaban siendo simples mercaderes–, sino las personas y su creación y recreación de patrimonios de los que históricamente son sus hacedores, como diría el recién fallecido Alfredo López Austin.
Así, a la fuente de las Ocho Regiones la repoblaron familiares de los pacientes del Hospital Civil que en sus jardineras descansan sobre cartones, comerciantes alrededor, el “escuadrón de la muerte” en las bancas, clubes de choppers congregados en la noche, aficionados del futbol festejando campeonatos de sus equipos, egresados de Medicina que se toman la foto generacional en la madrugada o manifestantes de todo tipo que de ahí parten a la Casa Oficial o al Zócalo en el día.
A la Alameda de León le dieron vida de nuevo el mercadito de artesanías de los triquis que no pocos turistas europeos, estadounidenses y nacionales prefieren a los comercios establecidos y sus precios a lo Zara–una bolsa de mano de hoja de palma con asa de cuero se la dejan caer a los incautos turistas al triple o más de lo que cuesta en la Central de Abasto–, las chicas que todos los sábados hacen trueque o bizne en la fuente sur, los oaxaqueños que toman bancas o arriates como punto de citas, descanso u ocio, igual que en el Zócalo, donde se suman boleros, vendedores de globos y pompas de jabón, la banda artesana urbana, tatuadores, la marimba junto al Bar Jardín y los puestos de textiles frente al palacio de gobierno.
Y al Llano le regresó el alma el increíble convivio de la vejez paseante y las familias de jóvenes con hijos, perros y gatos, corredores, patinadores y patinadoras de dos o tres años, vendedoras y vendedores de esquites y elotes o marquesitas y casetas de café, turistas extranjeros que esperan su salida del autobús ADO, raperos, hípsters, skatos y otras tribus urbanas.
En todo eso pienso luego que escucho, cimbrándome, a las poetas y sus versos y sus ritmos, sus cánticos y su rapeo encabronado contra el machismo asesino, pero también después de enterarme que los residuos de la decencia clasista setentera mandaron traer a un inspector de vía pública de la Dirección de Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez para que retirara a las feministas porque a ciertos vecinos no les gustan los eventos públicos no autorizados.
Exactamente como los de los bikers del club “Rifarse da miedo” que en la mañana del domingo 31 de octubre congregaron en el Llano a decenas y decenas de adolescentes y jóvenes que volaron desde escaleras y muros, pero que luego tuvieron que moverse para que no les cayera la tira.
Como, en efecto, les pasó a los jóvenes que maquillaban improvisadamente caras de ánimas en la plazuela Labastida la noche del sábado 30 de octubre de ese mismo fin de semana del puente de Día de Muertos.
En eso pienso después, tras buscar a mis marchantas de chapulines afuera del mercado Benito Juárez sin encontrarlas, pues por el operativo policiaco las expulsaron de su sitio tradicional y se pusieron hasta detrás de las vallas, sobre la calle Aldama.
—¡A ustedes también las sacaron!— les comento.
—Sí, nos llevaron de corbata.
—¡Qué poca madre!
—Sí, ¡qué poca madre!
Al final, me quedo pensando si no asepsia social, desolación, impersonalidad y autoritarismo en los espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca son parte de un mismo complot censurador, neocolonialista y gentrificador.