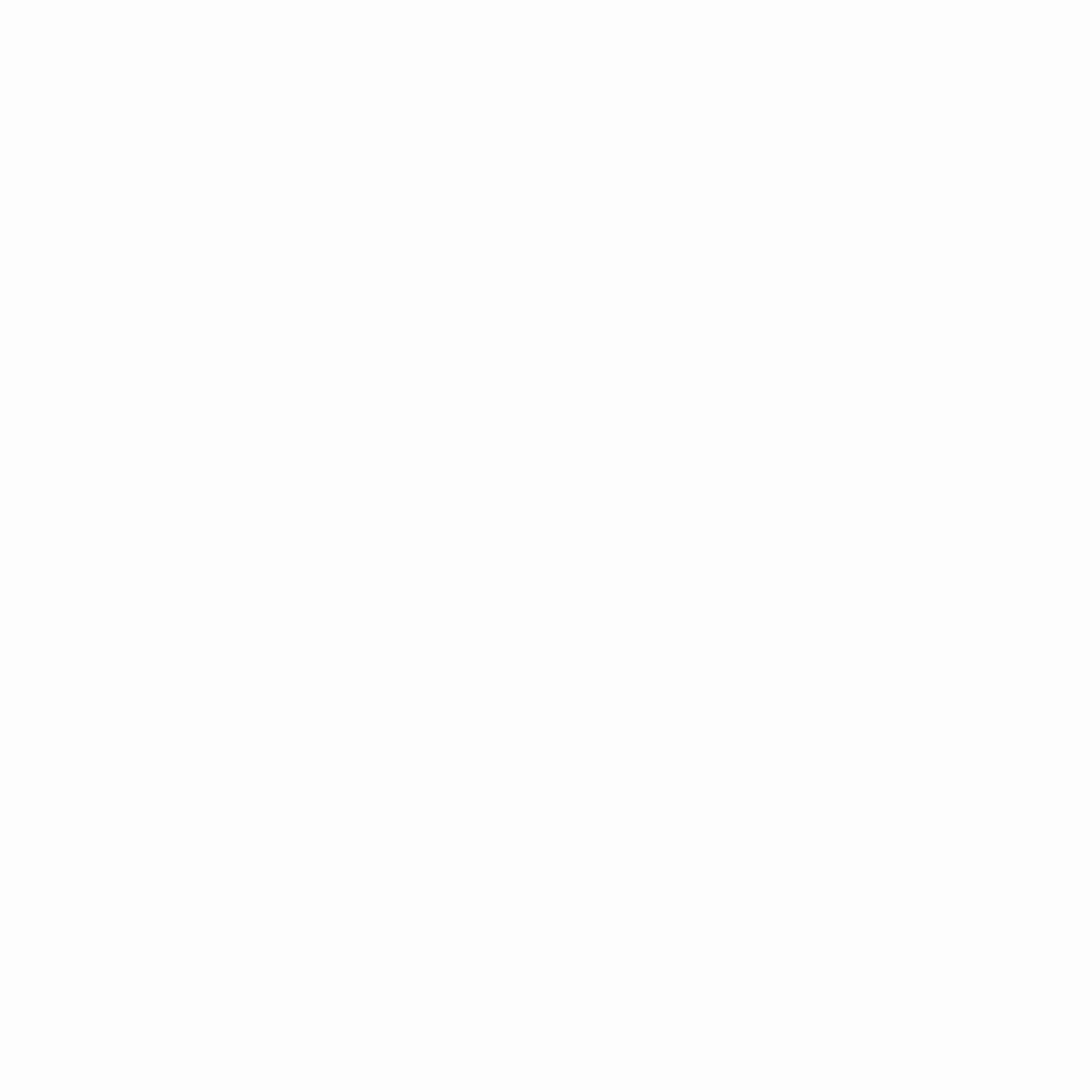Compartir
La cultura como sangre
Para Nalea y Berna,
juntos de nuevo
Como dice la rolita setentera de Middle of the Road, mi madre se fue lejos, muy lejos, el 29 de noviembre de 2019 a los 96 años y 340 días de edad.
Se fue entre la una y las dos de la tarde en los brazos de su hijo Miguel, el segundo de los siete hermanos y hermanas que fuimos, pero en la casa de Iraís, la sexta en el orden, de San Miguel Xicalco, en Tlalpan, Ciudad de México.
Doña Poli, como le decían sus combativas amigas del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias de Sur (MPPCS) de Tlalpan, se fue después de vivir en pareja 63 años con mi padre, Bernardino Galicia García, y 13 de estar sola otra vez, pues éste se le adelantó desde el 14 de junio de 2006, día en que murió a los 93 años y 25 días de edad .
“Where’s your mama gone/ Little baby, Don?/ Far, far away/ Where’s your papa gone/ Little baby, Don? Far, far away/ Far, far away-ay-ay-ay-ay”, sonaba la rolita de la banda escocesa que programaba muy de vez en cuando Radio Universal allá por 1975, y que yo oía a escondidas, en una entonces flamante radiograbadora Sanyo, en el increíblemente reconfortante cuarto de mi mamá y mi papá, armado con la estética que solo Bernardino podía darle, con tablones como piso, antiguas puertas de madera como paredes y techo bajo de lámina, en el que fue nuestro inolvidable hogar en la Segunda Cerrada de la calle 8, colonia Granjas San Antonio, en Ixtapalapa, por supuesto.
Oía una y otra vez la rolita pegajosa porque había logrado grabarla, pero no supe qué decía sino hasta varias décadas después. Desde entonces, poco a poco intuí que siempre la asociaría con la despedida definitiva de mi madre que ocurriría algún día.
Inmigrante mixteca al fin, Apolinaria murió muy lejos del cielo donde nació, el de la ranchería La Ordeña, hoy Morelos, Santa María Magdalena Jaltepec, Nochixtlán, después de hacer vida en la ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México.
Bernardino Galicia García fue un mixteco de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, que el destino puso en Jaltepec como maestro rural. Ahí conoció a mi madre, dejó el magisterio y se fue con ella a trabajar como peón en la construcción de la carretera Internacional, en el tramo de San Pedro Totolápam, allá por 1943. Un año después nació la primogénita de la familia, Elena, y por ese mismo tiempo mi padre se fue como bracero a Estados Unidos, de donde regresó en 1945.
En 1946, Apolinaria, Bernardino y su pequeña hija estaban asentados en el barrio Jalatlaco, en la ciudad de Oaxaca, cuando el río estaba aún sin entubar y en la esquina de Aldama y Niños Héroes la famosísima Gūera vendía caldos de menudo y marracitos de mezcal.
Tiempo después vivirían en la colonia Reforma, con doña Tila, y posteriormente en el fraccionamiento Lomas, donde adquirieron un terreno a unos metros del río San Felipe, cuando no existía ni la Unidad del ISSSTE ni la mancha urbana alrededor del Cerro del Crestón ni las enrejadas zonas residenciales que plagaron las laderas del otro lado del afluente, hoy casi desahuciado, pero entonces sano, lleno de vida, pequeñas y grandes piedras en abundancia, muros naturales de chamizo, peces y crecientes temibles en época de lluvias, y con una poza La Encantada de ensueño bosque arriba: dentro de una caverna cubierta con una cortina de maleza, abajo de un cañón intimidante, helechos colgantes, con una gran roca al lado de la represa, culebras de agua, cangrejos y tortugas de casquito.
Era otra ciudad de Oaxaca, la de finales de los años sesenta, una que parecería han pretendido destruir décadas después gobiernos y comerciantes quién sabe por qué malsanos intereses económicos. La fuente de las Siete Regiones era la de las piedras de cantera verde numeradas que transportaron desde su sitio original de la calzada Madero, levantada a ras de suelo, accesible para descansar a su alrededor y tocar el agua, y no el adefesio con el que lo sustituyó el impresentable gobernador Ulises Ruiz Ortiz; para llegar al fraccionamiento Lomas se bajaba desde esa glorieta por una pendiente recubierta de cemento y se atravesaba por el puente viejo, que se sostenía sobre dos tubos de fierro de unos metros de diámetro, luego se subía y aparecían las calles de tierra y los baldíos cubiertos de espinos y unos cuantos solares y casas, como la de doña Pancha y la de doña Meche, donde estaba la tortillería, la de la señora García, la del coronel, la de don Daniel y, al fondo de la calle Rocío, la de los “Gorditos”: después de ahí, lo demás se difuminaba entre laderas y lomas de los cerros del Crestón y San Felipe del Agua.
En la calle Nieve número 6 mi madre y mi padre forjaron un solar que fue de época, en unos mil metros cuadrados cultivaron en abundancia árboles frutales y plantas endémicas y foráneas: de anona a aguacate criollo –el negrito–, de jacaranda a framboyán, de carrizo a enredadera de flor lila, de nísperos a guayabales, de limón real a limonar de cáscara delgada, de plátano de Castilla a nogal, de aguacate de bola a palma de dátil negro diminuto, de granada a ciruelo. El hábitat de pequeñas avispas negras que fabricaban sus panales llenos de miel en alguna rama o las gigantes rojas hoy extinguidas, o las hormigas rojas también que hacían sus hoyos en el tepetate amarillento, o las chicharras o las mariposas amarillas con negro en primavera, los mayates cafés y verdes en verano, los chapulines en cualquier yerba, los zopilotes en el día en lo alto del cielo claro, las hormigas arrieras devorando hojas y los murciélagos volando bajo en la noche.
El universo oaxaqueño en flora y fauna estaba ahí, forjado con y por la vida de una familia, que es como se crea y recrea la cultura, y no con la artificial pretensión y presunción del Oaxaca “rescatado” que tanto publicitarían después los altruistas y filántropos para alimentar sus figuras y sus intereses, y que aprovecharían tanto los gobiernos codiciosos y los mercaderes locales y foráneos que iniciaron en los años ochenta un proceso “multicultural” que culminó en el “Oaxaca de moda” o, lo que es lo mismo, el “Oaxaca de marca” con el que hoy explotan la cultura oaxaqueña hasta convertirla en una “cultura” apócrifa, de aparador, de oropel, para el consumismo y el enriquecimiento de las élites económicas de siempre y las nuevas.
Recuerdo destellos de la vida familiar en los años sesenta en esa casa de ensueño: mi mamá en el metate moliendo el nixtamal, la visita de la abuela Chona y todos los tíos de la ranchería La Ordeña, la banquita de cantera verde donde esperábamos la llegada de mi padre en su bicicleta rodada 28 comprada en Sears y sus dulces en papel de estraza, a Bernita –el quinto de los hermanos, muerto de hepatitis en 1967, a los diez años de edad– y su valentía insólita para madrear a un chavo de 13 años que me estaba agrediendo, los cuartos de adobe, el pozo profundo con su noria de madera en un patio, la pileta de cemento entre los dos lavaderos en otro, el rumor del río crecido a medianoche y el inolvidable olor a tierra mojada.
En 1970, mi padre, mi madre y parte de la familia migraron otra vez, pero ahora al Distrito Federal. Y un año después, en 1971 –por cierto, el año en que Midley of the Road lanzó la rolita aquella de “Chirpy chirpy, cheep, cheep”– nos fuimos completos como inmigrantes a la metrópoli de entonces siete millones de habitantes. Mixtecos al fin.
Cuando llegó la primera parte de la familia, residieron un corto tiempo en la colonia Ramos Millán, en Iztacalco, pero cuando estuvimos todos juntos radicamos en Granjas San Antonio, mi primera alma mater del Defe, perteneciente a Ixtapalapa, donde estaríamos casi toda la década de los setenta. Después, ya como propietarios de un terreno, nos fuimos al barrio el Xitle, en la llamada zona de pueblos del Ajusco, delegación Tlalpan, mi otra alma mater defeña, forjado por inmigrantes de estados como Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, pero también de habitantes de otras partes del mismo Defe, creado al lado del pueblo San Andrés Totoltepec. Y desde finales del siglo XX, nos asentamos más arriba, en San Miguel Xicalco, otro pueblo del Ajusco.
A partir de 1970, en la colonia Granjas San Antonio nuestros rumbos fueron ámbitos hoy extintos o totalmente transformados: de la avenida 5 a Culturas Prehispánicas, la vida cotidiana en cuadras donde se jugaba de todo: coladeritas o coladeras, que no era lo mismo, “centros”, bolillo, tochito, voli, “carreterita”, “escondidas” y “botella”; 5 de Mayo y centro de Ixtapalapa; la colonia Escuadrón 201 y su panadería La Esperanza en la calle Rosales –la pionera de la cadena hoy nacional– o el cine Fausto Vega; la Sector Popular; la Sifón y la poderosa 65 Defensores de Puebla de 1863, mi secu del alma; la Viga, la Unidad Modelo, el metro Villa de Cortés o el de Portales.
Mixtecos inmigrantes al fin, algún día de esos años setenta, mi padre y mi madre volvieron a buscar fortuna y quién sabe si por los encinos de evocación mixteca –el encino chaparro era, es, un símbolo de la ranchería de mi madre—llegaron a la zona del Ajusco medio, donde hicieron, hicimos vida entre la piedra volcánica y la gesta heroica de forjar un barrio, el Xitle, en medio de la aún hoy muy hermosa zona de pueblos de Tlalpan: Chimalcoyotl, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco y Topilejo en el otro costado.
Era 1993, yo estaba devorando uno de esos almuerzos que solo nuestra madre es capaz de cocinar y que ningún máster chef podrá igualar nunca por más moda gastronómica restaurantera que quieran imponer.
Vivíamos en nuestra casa del barrio el Xitle, yo trabajaba entonces en comunicación social del INAH y creía que me la sabía de todas-todas sobre el descubridor de la tumba 7 de Monte Albán, hasta que ese día, cuando en el almuerzo hablaba del arqueólogo, me calló la boca mi madre.
—Ese señor desayunaba en la casa.
—A ver, a ver madre, cómo que Alfonso Caso desayunaba en tu casa.
—Sí, nos cambiaba latas de leche Nestlé por leche de vaca, tortillas del comal y frijoles de la olla.
—Alfonso Caso fue un arqueólogo muy famoso, director del INAH, no pudo haber ido a desayunar a tu casa— le recité muy ufano.
–¡Sstas pendejo, tú! —exclamó una Apolinaria que no era grosera, pero sí pesadita de vez en cuando–. Él y otros llegaron a la ranchería en unos carromatos, pusieron su campamento al lado del camino a Tilantongo, iban a diario a la casa de tu abuela Chona y desayunaban, hasta me chuleaba mis ojos –cómo no, ojos verdes de una güerita de rancho.
La familia de mi madre vivía en la ranchería La Ordeña, hoy Morelos, una de las tantas que tiene el pueblo de Santa María Magdalena Jaltepec, Nochixtlán, Oaxaca, ubicada rumbo a Santiago Tilantongo, la cuna de la cultura mixteca, y San Pedro Teozacoalco, el pueblo mezcalero de la región.
Su padre, Fausto Miguel Bolaños, anduvo con Severo Sosa, el jefe carrancista de la zona que venció a Manuel “Cañón”, el caudillo zapatista, de Tilantongo, quien murió joven, al parecer de cirrosis, a pesar que no tomaba; su madre, Asunción López Santiago, hablante de mixteco, fue la matriarca de la familia: vivió más de cien años.
Cuando conoció a Alfonso Caso, mi madre era prácticamente una niña, tendría unos 15 años. Corría la década de los treinta del siglo XX, entre 1937 y 1940, el arqueólogo había ido a la Mixteca alta en busca de correspondencias históricas con la tumba 7 de Monte Albán, descubierta por él en 1932, junto con arqueólogos de la talla de Jorge R. Acosta y Javier Romero.
—Tu tío Celso sabe bien de todo eso, porque trabajó con él –con Alfonso Caso, pues– me dijo como remate mi madre.
¡Vaya, y uno sin saberlo!, después de una licenciatura y unos años ya en el periodismo, la nota pura en la misma familia, una que resguardaba la historia de Tilantongo y 8 Venado, Garra de Jaguar; El Mogote, Jaltepec, y 6 Mono, Blusa de Guerra o Nana Luisa; La Muralla, el Cerro de las Apuestas y la ranchería La Ordeña, el hogar, la tierra de origen de mi madre.
Alfonso Caso hizo contacto con un guía del municipio Asunción Nochixtlán, la cabecera de distrito, para que lo llevara a ese lugar del que había oído hablar llamado Monte Negro, situado a un lado del pueblo de Tilantongo, en la cumbre de un cerro de unos 500 metros de altitud. El nombre del guía era Esteban Avendaño, un poblador que conocía a mi tío Celso.
En el libro “Exploraciones en Monte Negro, Oaxaca” (INAH, 1992), de Jorge R. Acosta y Javier Romero, está registrado el nombre de Esteban Avendaño, vecino de Nochixtlán que le habló a mi tío Celso para que fuera “jefe de mozos” de Alfonso Caso, quien asentó su campamento en terrenos de la ranchería La Ordeña en su paso a Monte Negro.
En 1995 entrevisté a mi tío Celso, emergió la historia portentosa de 6 Mono o Nana Luisa y la presencia de Caso en Monte Negro. Años después, platiqué con Manuel Miguel Robles, oriundo de Jaltepec, fundador del Museo Comunitario Añuti de 6 Mono. También viajé caminando desde la ranchería Morelos a Tilantongo, y luego subí a Monte Negro, acompañado de tío Pedro Trinidad y mis primos hermanos Mauro López Miguel y Juan Trinidad Miguel, además de dos topiles de este último municipio.
Alucinantes cuatro horas de ida y cuatro de venida subiendo y bajando el cerro Yucutiuu, entre maleza y encinos enormes y majestuosos, escuchando historias maravillosas de Ocoñaña o 20 Coyote, la Matlacíhuatl y los duendes, pero sobre todo sintiendo la presencia inmensa de mi sangre materna, lo inconmensurable de una genealogía mixteca que aún lleva mi familia en su ser.
Entonces entendí con plenitud que la cultura está en la sangre y que, como dice el escritor Jorge F. Hernández, “es lo que tenemos sobre la mesa todos los días”. Durante un almuerzo, por ejemplo.
Me recuerdo a los 12 años con mi madre afuera de la bodega del terreno del Xitle, sentados en las piedras volcánicas, solamente los dos, bromeando, jugando, rodeados de yerbas, encinos y begonias silvestres, mientras la tarde se extinguía.
Toda la familia recuerda cuando sobrevivimos –aunque con heridas que tardaron años en sanar–mi madre, mi padre y yo al accidente de noviembre de 1977, cuando el ”Rápido” donde íbamos, ellos a Taxqueña a tomar el camión para Real del Puente, Morelos, y yo a la secu, se salió de la carretera libre a Cuernavaca y quedó entre la barranca del kilómetro 21, el del Polvorín, destrozado contra una enorme roca.
Me recuerdo en el incipiente barrio el Xitle feliz en la vagancia después de reprobar varias materias en el tercero de secundaria en la poderosa 65 de la Sifón.
La recuerdo a ella tratando de inscribirme en cuanta escuela para que acabara la secu. Insistiendo hasta lograr que terminara en el Club Zonta de la Ciudad de México, plantel altruista para trabajadores ubicado al lado de la plazuela de la capilla de Santa Catarina, Coyoacán.
Me recuerdo muy creído acabando el CCH en 1983 y luego la carrera de comunicación y periodismo en la H. FCPyS de la UNAM en 1987. La recuerdo buscándome ella mis primeras chambas con sus “contactos”: Teresa Gurza, reportera de “La Jornada”, en particular. Me recuerdo publicando mi primer reportaje en la revista “Mañana” y firmando solo como Renato Galicia y a ella preguntándome, al no ver su apellido en la página impresa: “¿qué tú no tienes madre, hijo?”
La recuerdo siendo activista como doña Poli en los años ochenta y noventa, como integrante de la MPPCS, un colectivo de mujeres a los que acompañaba la Teología de la Liberación y periodistas como la mencionada Teresa Gurza y Cristina Pacheco.
A ella y a mi padre los recuerdo desde la década de los setenta en el Distrito Federal, llevándome a los 13 años al cine La Viga a ver “Rojo profundo”, de Dario Argento, solo por el gusto de ir. Los recuerdo a ambos yéndose en sábado a los baños Escorial, de avenida Ermita, o a cenar a los Caldos Zenón, de San Juan de Letrán, hoy Eje Central.
También los recuerdo en su viajes de toda la vida en ADO del Distrito Federal a la ciudad de Oaxaca, y de aquí a Nochixtlán, Jaltepec y a la ranchería Morelos, a la historia mixteca pura, a la cultura como sangre.
Recuerdo que en los años ochenta manteníamos la casa del fraccionamiento Lomas, pero en una ciudad de Oaxaca que empezaba a desdibujarse:
A finales de esa década el cambio generacional oaxaqueño era un hecho. A las nueve de la noche del 8 de abril de 1988, la ciudad capital no se quedó desierta por la costumbre de su vieja población de resguardarse a temprana hora, sino por el final de la telenovela Rosa Salvaje, protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo, que transmitía el Canal 2 de Televisa.
También recuerdo que, a principios de los noventa, se dejaba ver ya el peor estilo de gobernar en Oaxaca, que es el que domina hasta hoy, como en esta escena de esos tiempos:
Sexenio político 1992-98: oscurece con sabor a vida añeja, fiesta de Noche de Rábanos como todo 23 de diciembre, exhibición abierta, ríos de pueblo y turistas circulando en el Zócalo, sólo que un corredor delimitado por gruesos cordeles impide mirar de cerca. Hay un clima de expectación. De pronto, del palacio de gobierno sale el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y su comitiva, se arma el alboroto, deslumbran los flashes. Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), versión nativa del tecnócrata yuppie estilo Armani-Ermenegildo Zegna-Hugo Boss –aquella forma de vida que tan bien retrata Bret Easton Ellis en su novela “Psicosis americana” —: impecable traje beige, camisa azul claro y vistosa y colorida corbata ancha, lo acompaña un grupo de mujeres que todo el tiempo van manoteando al viento, indiferentes a la muchedumbre que las rodea y mira, absortas en su esfera de glamour, ataviadas con vestidos largos elegantes, abrigos y estolas porque nominalmente es invierno, aunque el clima más bien sea templado. El político inaugura y recorre la muestra de figuras de rábanos y totomoxtle.
Un estilo de gobernar acorde con un estilo de vida del centro histórico –declarado en 1987, junto con la zona arqueológica de Monte Albán, Patrimonio Cultural de la Humanidad– que anticipaba a finales de siglo XX el burdo anuncio espectacular “se vende cultura” del “Oaxaca de moda” o el “Oaxaca de marca” que marcará para siempre el sexenio de Alejandro Murat.
Como en esta otra escena del año 2000:
Camina uno del Zócalo rumbo al ex convento de Santo Domingo, se alinean los establecimientos comerciales de lujo y las plazas de artesanías, aunque no falta el vendedor ambulante de Teotitlán del Valle que “invade” la zona con sus tapetes, así como cafés y bares-restaurantes: La Tentación y Candela, por ejemplo, los sitios de moda y rumba de la también estilizada clase cultural oaxaqueña, donde el caminante defeño del eje Coyoacán-Condesa-Cultisur se siente como en su casa. Como en La Resistencia, una discotheque con motivos intelectuales: barra, mesas metálicas, jóvenes nice revolucionariamente despreocupados, música tecno, cubas, ron, brandy, cerveza –en ese tiempo era impensable el mezcal en los espacios culturales– , Malcolm X escrito en una pared y en otra fotos del sub Marcos.
Un Oaxaca que intenté reflejar en mi tesis de licenciatura –presentada 25 años después de acabar la carrera– como borrador de una mejor lectura futura, pero que siquiera sirvió para que Apolinaria asistiera a la sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y respondiera al maestro Mayo Murrieta con una lucidez asombrosa y misteriosa, a los 89 años de edad y con todo el alzheimer maldito encima, quién y de dónde era ella, porque en pleno examen de mi titulación, este profesor y periodista de la vieja guardia, observador como era y es, supo distinguir la presencia de mi madre y pidió que la presentara al jurado.
Los recuerdo, los recuerdo, los recuerdo. A mi padre, sentado en su silla afuera de mi cabaña de San Miguel Xicalco, en el Ajusco, tomando el sol, diciéndome que “ ahora sí ya es hora, hijo”, y yo negando eso —“no papá, todavía no, cómo crees”— quizá por la tremenda lucidez como de joven que le notaba a sus 93 años, despidiéndome de él por última vez sin saberlo. A mi madre, sentada bajo un níspero –en Tlapan se dan bien los nísperos, en las calles del centro de esta alcaldía son numerosos en las banquetas– en la casa de mi hermana Iraís, jugando a ser niña a sus 96 años, susurrándose para ella alguna canción de cuna que seguramente le cantó su madre, despidiéndose poco a poco de la vida.
Mi padre moriría el 14 de junio de 2006 a los 93 años en la casa de mi hermana Elia –la cuarta en el orden–, en San Pedro Mártir, Tlalpan, mientras yo –el séptimo y último de la descendencia, por cierto– brincaba los escombros en el Zócalo de Oaxaca tras el “desalojo fallido” que intentó Ulises Ruiz Ortiz contra el plantón magisterial.
Mi madre fallecería a los 96 años, casi 97, en la casa de mi hermana Iraís, pero en los brazos de mi hermano Miguel, a quien le tocaba cuidarla ese día, en tanto yo me preparaba para iniciar la edición diaria del periódico “Tiempo de Oaxaca”.
El 29 de noviembre de 2019, entre la una y dos de la tarde, sonó mi teléfono celular:
–Renato, mamá se está muriendo… acaba de morir– me dijo en ese momento mi hermana Martha Judith, la tercera de los Galicia Miguel.
–Ponla al teléfono, ponla al teléfono…– respondí.
Pero solo contestó el silencio. El eterno silencio.
A Bernardino todavía le sobrevivieron varias hermanas, entre ellas Magdalena Galicia García, quien falleció el 13 de agosto de 2019. Con mi tía Lena se acabó el clan de cuatro hermanas y tres hermanos de la línea paterna. Mi madre fue la última en morir de un total de tres hermanos y tres hermanas del lado materno.
A ellos les tocó morir en la Ciudad de México, que adoraron, aunque no tanto como su viejo Oaxaca.
A mí me tocó sentirlos morir desde Oaxaca, donde evoco su recuerdo entre la nostalgia de lo que vivieron y que pervive a pesar de las “modas” y “marcas” brutales.
A Bernardino lo evoco también cada que quiero con “Tu recuerdo y yo”, la rolota de José Alfredo –el único, cuál otro, diría Mario Santiago Papasquiaro–, entre otros detalles porque una vez que intenté presumirle mi borrachera, el bebedor de marracitos tranquilamente me atajó: “hijo, yo sí estuve en el rincón de una cantina”.
A Apolinaria la recordaré siempre con la rolita inconscientemente abandonadora de Midley of the Road, que estoy oyendo ahorita, por supuesto, en el día que se cumplen dos años de su muerte.