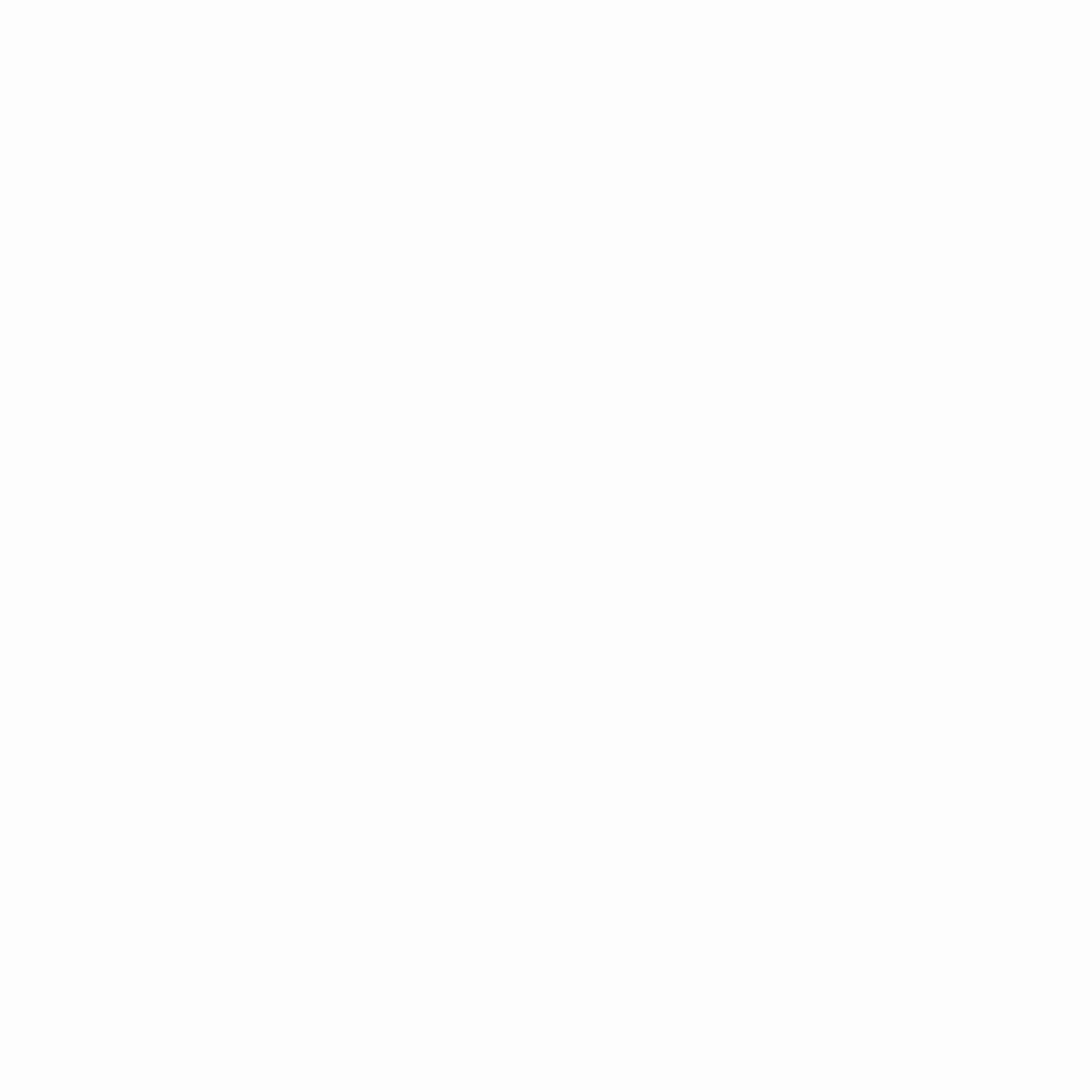Periodista maldito
Nos vemos al rato
Un tiempo, cuando trabajamos juntos en comunicación social de la sede del INAH de Córdoba 45, en la colonia Roma del entonces Defe, el buen Ramón y yo rentamos un depa en la Escandón, sobre avenida Benjamín Franklin.
Solo duramos unos meses, pues pronto ya no nos soportábamos y después nos corrieron, a mí primero y a él después, por ser mala copa.
En la tarde, de vez en cuando íbamos a la cantina Montejo, ubicada sobre ese Eje 4 Sur que divide la Escandón y la Condesa, u otras igual de relax, pero nuestra rutina era más bien nocturna y azarosa.
El desmadre lo iniciábamos en el mismo edificio de Benjamín Franklin en un ambiente donde podía circular cerveza, mota y a veces, cuando lo visitaban sus viejos brothers, como alguien que tenía una boutique psicodélica en la Zona Rosa u otro que era funcionario de los Centros de Integración Juvenil, cocaína y hasta LSD.
Luego nos íbamos a puteros al azar, a algunos que más o menos frecuentábamos… y digo más o menos porque era común que por desmanes que uno u otro hacíamos, nos negaran la entrada en los tugurios.
Una casa art déco con sus amplias habitaciones, ambientadas con sillones finos, piano en algún salón, personajes con frac, prostitutas elegantes; un naciente “antro” de clase media alta que insólitamente había mutado de la música pop a la quebradita: cómo lográbamos entrar a esos sitios, quién sabe, cómo conseguíamos salir, también quién sabe.
Ramón tenía una anécdota al respecto: una vez que asistimos a un coctel de la editorial Diana en la famosa cantina La Ópera y nos pusimos hasta la madre de pedos, cada quien se perdió en su desmadre y el lunes siguiente, él contó: “yo acabé bien tranquilo, pero cuando iba hacia la puerta, un pendejo que me pisa la mano”.
El primer impulso que tengo al leer el msn que me manda a las tres de la madrugada nuestro amigo mutuo Raúl Correa para avisarme de la muerte de Ramón Martínez de Velasco, es llorarlo sinceramente, y el segundo, escuchar “Mr. Tambourine Man”, de Bob Dylan, quizá el alter ego de mi querido amigo.
Precisamente en la casa de Raúl Correa, cercana al metro Refinería, en Azcapotzalco, tuvimos borracheras épicas.
En la que literalmente fue la última y nos vamos, me parece que iniciamos en el bar del Sanborns de San Ángel, frente al Parque de la Bombilla, y acabamos en esa casa donde se tomaba ron y se veneraba al ídolo de los chintololos: José José en su faceta teporocha.
Ramón y sus debrayes interminables, Raúl y su sensatez etílica inigualable, Renato y su ritual chamánico doorsiano. ¿Por qué no había redes sociales en ese tiempo? Habríamos acabado con los likes, habríamos sido tendencia por semanas.
Recuerdo que esa vez se agregó el carnal trailero de Raúl, con quien Ramón ya había realizado algunos viajes. Así era este periodista, digamos que mucho más cercano a un Hunter S. Thompson que a un Kapuscinski. Solía efectuar lances imprevisibles. Tanto, que una vez, estando en su casa, le dijo a su familia, “ahorita vengo”, y se fue un año, dos, tres, cuatro, cinco.
A los dos años lo convencieron que avisara a su madre que estaba vivo. Su hermano lo visitó en la hacienda abandonada donde vivía solo en Michoacán, estado en el que trabajaba en algo relacionado con la pizca de flor de muerto.
En un momento dado, su hermano quiso ir al baño, Ramón le indicó por donde, un rato después regresó asustado: “con quién vives”, le preguntó.
–Con nadie, vivo solo.
–Vámonos de aquí, en el baño estaba una persona– le dijo a un Ramón que se había acostumbrado a ver ladrar al perro al cielo oscuro.
Ramón era de una familia de prestigio de la colonia Insurgentes Mixcoac. Su papá fue astrónomo, colega de Guillermo Haro, el esposo de Elena Poniatowska, y el nombre de uno de sus tíos, Juan Martínez de Velasco, está junto al de Juan O’Gorman en la placa alusiva a la construcción de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM.
Él salió hijo pródigo, se juntaba con puro loco de Neza u otros barrios marginales, creó la revista “Desmadre” con gente como Luciano Cano, Alberto Vargas, Javier Serrato Vargas y Martín Ortiz, estudió un rato en Polakas, leyó a Burroughs y los beat antes de cualquier moda, también a Rimbaud y a todos los malditos previos y posteriores, rolaba en el centro, algún tiempo fue habitual de la célebre librería Reforma, también del Salón Palacio, escribió para la sección cultural de “El Nacional” cuando la coordinó Manuel Blanco y para la revista “Generación” de Carlos Martínez Rentería, de quien era amigo, hitos del buen periodismo y la contracultura en México.
Se ufanaba de haber probado diez drogas diferentes: mota, hongos, LSD, coca, peyote… viajaba a Mexicali y a Guatemala, poseía una escritura depurada; lector inteligente y selectivo, era melómano, cinéfilo, amante de la arqueoastronomía y también de la divulgación de la ciencia; poseedor de una cultura nutrida de esa que te hace pensante y no de aquella por tonelada que solo te vuelve pedante y acumulador, publicó en la revista “Arqueología Mexicana” cuando solo lo hacían las vacas sagradas del INAH, fue excelso fotógrafo, conocedor del Rulfo ídem antes que nadie, recreador de Pedro Páramo en las charlas etílicas; formó parte de un grupo valioso de periodistas emanados de Gaceta UNAM que nunca han sido lo debidamente reconocidos, puso de cabeza a la Rectoría cuando en “El Nacional” publicó, no ayer sino a principios de los años noventa, sobre la mafia interna de amigos que explotaba a placer la Casa de Estudios.
Grilló y peleó como solo él sabía hacerlo para que nos dieran la plaza laboral: a él lo despidieron, los demás firmamos contrato.
Periodista maldito, eso fue Ramón. Maldito como sus autores de cabecera: Arthur Rimbaud y William Burroughs, digamos.
Ramón Martínez de Velasco fue uno de esos tremendos periodistas que no necesitan cartel ni renombre ni libros de autor ni puestos directivos porque son el oficio en sí mismos y buenas personas a la vez, naturales, talentosos, íntegros.
Murió este 6 de enero, fue su regalo de Reyes, tal vez de un tumor en el cerebro, lo cual correspondería perfectamente con su locura lúcida.
Fue el loco cuerdo y el cuerdo loco, como él describía al Quijote de la Mancha.