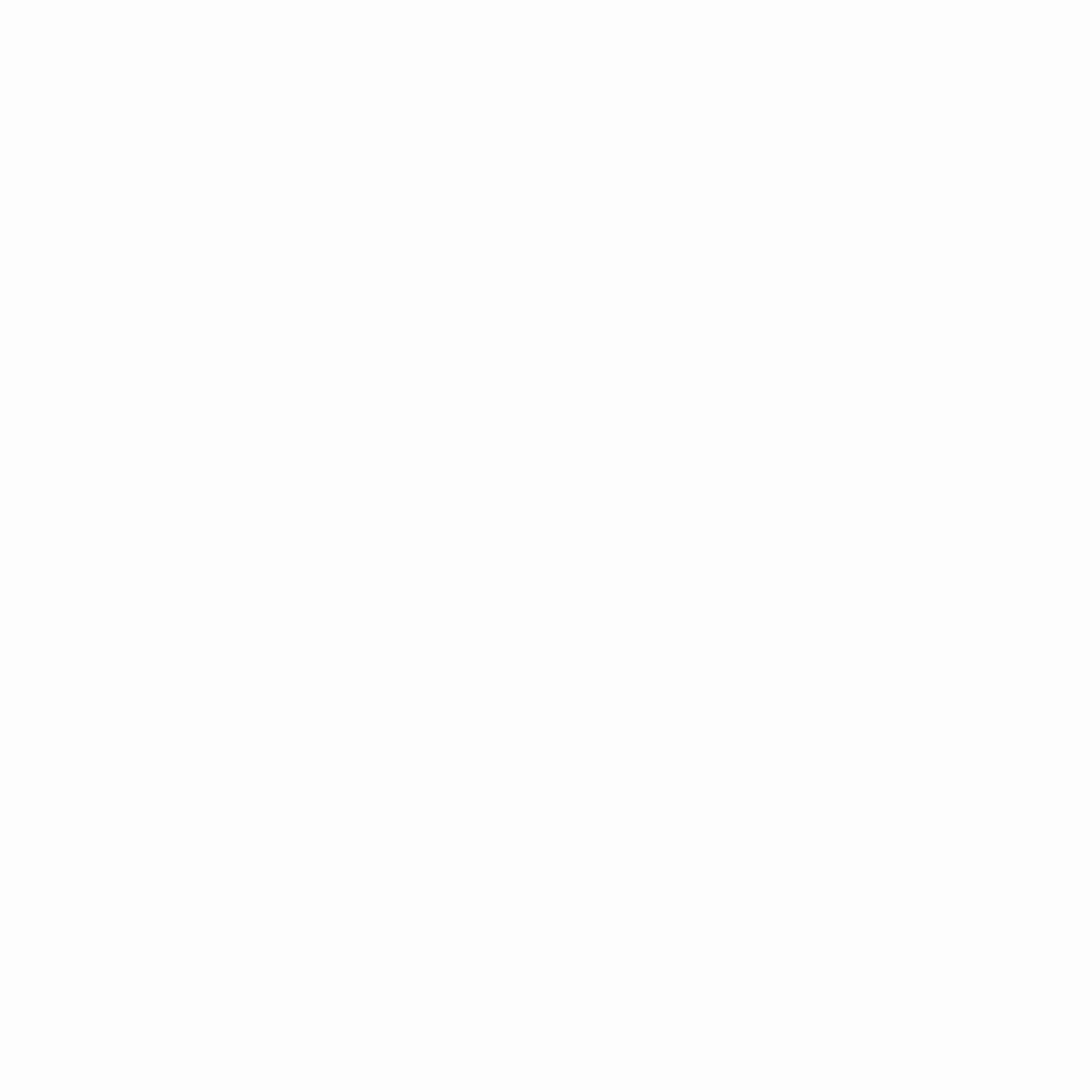Texto y fotografía: Mario Cruz
El primer viaje
El punto de partida de este texto, como un viaje, se ubica en la primavera de 2018. Por un proyecto de investigación visitamos los Valles Centrales, la Sierra Mixe y la Sierra Sur en apenas una semana.
La universidad, con todo lo complicado que resulta cursarla para un estudiante foráneo en la Ciudad de México, es también sinónimo de experiencia, y esta debe aprovecharse. Desde un tiempo atrás, la idea de consumir hongos alucinógenos estaba presente, en parte por ser estudiante de Ciencias Sociales, pero sobre todo por ser oaxaqueño.
Cabe decirlo, la sombra mítica de María Sabina, por un lado, y del paraíso hippie de San José del Progreso, por otro, cubre gran parte de la narrativa identitaria de Oaxaca, y muchas veces opaca la tradición micológica que existe en otras regiones, como la Mixteca, por ejemplo.
Algo teníamos claro, la experiencia como producto de mercado no era lo que buscábamos. En ese entonces, como ahora, el consumo de hongos era apenas el gancho para una experiencia de turismo completa que incluía, principalmente, la renta de cabañas, la venta de comida, las caminatas, el temazcal y la foto del recuerdo. Actualmente, a esto se llama turismo alternativo, aunque reproduce las mismas dinámicas que el convencional: sueldos precarios, monopolios, terciarización de la artesanía, consumo desmedido y, por tanto, producción de basura, folclor de la identidad, etcétera. Por ello, y por recomendación de una persona, decidimos seguir el camino más adelante, hasta San Mateo Río Hondo, un lugar más adecuado para lo que buscábamos en términos económicos, pero más que nada culturales, por decirlo de alguna manera.
San Mateo en ese entonces era un pueblo poco frecuentado por la industria del turismo, con limitadas opciones de hospedaje, aunque ya comenzaba a verse. Existía una oferta muy reducida de venta de hongos comestibles y platillos derivados, apenas dos lugares exclusivos de extranjeros que nos mencionaron cuando comenzamos a preguntar. Sin embargo, la negativa facial junto con el rechazo verbalizado eran la principal respuesta: “aquí no vendemos eso”.
Un poco desanimados, a punto de darnos por vencidos y regresar a San José, una voz clandestina nos aconsejó buscar a la señora Braulia, a dos calles del centro. La encontramos en su lavadero tallando unas servilletas de tela. Su cerquita de carrizo de apenas un metro nos permitió verla, preguntamos por los hongos con mucha pena luego de sentir todo el peso de la moral de un pueblo entero. La señora Braulia apenas levantó la vista para medio vernos y de inmediato siguió con lo suyo.
“Entonces quieren hongos —breve silencio—, un viaje les cuesta 65 pesos: incluye la familia completa de siete hongos. ¿Cuántos viajes van a querer?”
Esa respuesta me desmoralizó más que todas las miradas juiciosas. “Un viaje… pero ¿cómo sería?, es que es nuestra primera experiencia y no sabemos”, alcancé a confesarle nervioso, pero sincero, quizá lo suficiente para que hiciera el esfuerzo por vernos unos instantes y, luego de examinarnos, nos invitara a pasar a su cocina. Una vez dentro nos comentó que antes guiaba el viaje de las personas que se acercaban a buscarla, pero que había dejado de hacerlo por dos cosas. Primero, porque las personas eran poco responsables en el consumo, y sobre todo groseras. Segundo, porque tenía problemas de la vista, “por eso es que ya no realizo el ritual, ni les abro las puertas de mi casa”.
Después de una plática amena, decidió hacer una excepción con nosotros, pero nos dejó en claro que esto no se debía tomar a la ligera, “no se vale consumir solamente por curiosidad o diversión, debe haber un sentido, un porqué. Los niños santos son maestros, médicos, ideas o preguntas dependiendo de lo que busques o lo que necesites”. Luego de dicha explicación, dos de tres personas decidimos seguir adelante.
El ritual, que consistió en dos momentos, fue interrumpido abruptamente por un par de pedradas sobre la lámina de la casa en la que nos encontrábamos, motivo por el que Braulia nos confirmó que el consumo de estos hongos era visto de manera negativa por algunos pobladores. En gran medida, el comportamiento irresponsable de extranjeros lo ratificaba. La señora Braulia se sinceró con nosotros, nos dijo que no era muy bien vista su labor y nos aconsejó seguir nuestro camino.
Optamos por irnos y vivir el viaje de los hongos en un trayecto matizado por infinitas tonalidades de verde en los bosques que rodeaban el camino, y un arcoíris de colores licuados que viven en mi memoria como uno de los atardeceres más bellos que he podido presenciar. Nada de alucinaciones, sí muchos entendimientos. Con la señora Braulia como testigo, acordé no acudir a los niños santos en poco tiempo, y ser muy prudente si volvía a necesitarlos. Me quedó claro que a fin de cuentas el ritual es personal, y que quien guía no dirige, sino acompaña.
El segundo viaje
Cuatro años han pasado desde entonces. El nombre de San Mateo Río Hondo aparece con mayor frecuencia en las redes sociales como un destino turístico que se debe visitar. Los hongos ya se encuentran representados en el arco de la entrada, así como en distintos murales de la población. Aun así, todavía se percibe cierta clandestinidad cuando se toca el tema. No camino una cuadra completa cuando reconozco a la señora Braulia a la distancia, me acerco a ella con un poco de pena para ver si me recuerda. Reacciona amable. Acordamos pasar a verla después de buscar algo para desayunar y encontrar hospedaje. Es temporada baja. La próxima semana comienza la segunda emisión del festival del hongo en la localidad, la primera se llevó a cabo en 2019, luego vino la pandemia y detuvo temporalmente la iniciativa.
Los niños santos claramente han subido de precio, lo que en su momento nos costó 65 pesos, ahora está en 300; sabemos que lo vale. El conocimiento que la señora Braulia tiene de los hongos es evidentemente mucho más amplio que el de cualquier otra persona de la población. Cuando pregunto, otras personas se limitan a enumerar tres o cuatro especies, mientras que Braulia se niega a cuantificar y en su lugar comienza una explicación detallada de variedades de hongos, según las temporadas del año, los usos medicinales —si los hay—, los tipos de lugares en los que se encuentran y, sobre todo, las formas de preparación comestible, incluso describe puntualmente aquellos que son venenosos y sus efectos en el ser humano.
“Antes qué se va a vender un hongo, se recolectaban solo para comer, y ahora hay algunos que se venden muy caros”, como el matsutake, “que es pura carnita blanca, muy rico, pero caro, porque esos solo salen donde están los pinos; hace poco vino una plaga al pueblo que los atacó, y tuvieron que cortar varios”, relata.
Braulia conoció los niños santos a sus siete años, cuando un vendedor les pidió que recolectaran algunos a cambio de pescado seco. Su padre ya le había enseñado a identificarlos mediante el tamaño de sus dedos, por lo que no le fue difícil. Originaria de la región de los Loxichas, emigró a San Mateo para estudiar la primaria, y pasó de caficultora al oficio de partera, aunque en realidad sus habilidades son amplias, desde manejar el arado y cuidar ganado hasta tejer el totomoxtle. Nos cuenta que ella aprendía viendo: “cuando iba a Miahuatlán al hospital, ahí en la sala de espera, va gente de muchos pueblos y se pone a hacer sus cosas. Yo veía cómo le hacían y lo intentaba hasta que me iba saliendo. Así aprendí muchas cosas, pero ahora ya me cuesta ver”.
Nos cuenta también sobre un documental sobre su vida que vino a grabar un francés, el cual nunca volvió, “supimos que ganó el primer lugar, pero a nosotros no nos dijo nada ni nos dio nada. Pobrecita de mi sobrina, estaba muy ilusionada, le decía a todos sus amigos que iba a salir en la televisión, porque ella hizo mi papel de cuando era niña. Ahora que ya es grande y que nos compartieron el código para ver el documental se acuerda de cómo la trataron mal, que le hicieron cuanta cosa para que llorara porque no podía, y al final sí lloró, pero de frío, la tenían grabando en el mero frío, ahora se acuerda y se decepciona”. Vemos en su rostro la expresión de decepción que dejan las desilusiones, las prácticas extractivistas que llegan a los pueblos con promesas vacías a cambio de un conocimiento y un trato amable sincero.
Mientras compartimos unos frijoles cocidos con palo de chile, nos muestra una revista donde la entrevistaron. Nos cuenta que también sale en videos bailando con una canasta, y que sus nietos le preguntan qué se siente ser famosa. Sin embargo, al igual que hace cuatro años, googleo su nombre sin encontrar mucha información sobre ella, apenas una mención en un artículo científico sobre medicina tradicional. La sombra de una figura mitificada no cubre su persona… todavía. Vive las consecuencias de la vida como cualquier otra.
El último día de viaje, optamos por el fogón en vez de la chimenea. Le contamos a Braulia sobre la clandestinidad con la que se nos ofrecieron “los hongos mágicos, esos para sentir que vuelas”, mientras la señora hacía un ademán que, extrañamente, indicaba fumar unas cuantas bocanadas. Le mencionamos que rechazamos la oferta, la señora Braulia ríe, luego se queda mirando al fogón. Seguimos hablando un rato más de cómo cambian las cosas, y luego, antes de dormir, me doy cuenta que platicar con ella, poderla escuchar, ha sido el verdadero viaje, y que realmente no hay nada más espiritual.
Fiebre de hongos
De aquella primera casa de la señora Braulia quedan vestigios. Han levantado unas cabañas bonitas, reutilizando la teja o las puertas originales de madera con más de cuarenta años de antigüedad. Allí vivieron su abuelo, su padre y ella la mayor parte de su vida. Ahora habita en un solar justo enfrente, desde donde realiza las labores de servicio a cambio de una comisión. Estos son los primeros signos de un fenómeno que constantemente, en las urbes, denunciamos como gentrificación, y que aquí se manifiesta como la transformación de hogares en lugares de hospedaje para extranjeros, el desplazamiento de los habitantes originarios de un pueblo hacia sus orillas, la terciarización de trabajo, el aumento de contaminación lumínica y sonora y por ende la alteración de las horas de sueño. Sin embargo, las historias personales no entienden de discursos elaborados. Existe una necesidad concreta a la que hay que adaptarse, un juego de poder en el que estamos en desventaja económica y política, pero al que hay que entrarle.
Constantemente el discurso político habla de crear condiciones para que las comunidades se mantengan, para que aprovechen su territorio y subsanen las carencias institucionales, como la falta de hospitales o de educación formal. Aunque la realidad nos muestra un callejón sin salida. Se anuncia una feria de hongos y ahora toda la comunidad quiere entrarle, aprovechar el asunto, pero se ven desplazados frente a aquellas personas que llegan con mayor capital para invertir en levantar cabañas, hostales, comedores. Y el consumidor no es consciente de ello, pues va con la mirada abierta a la espiritualidad, pero ¿qué es la espiritualidad sin conciencia social?
La fiebre de hongos crece cada vez más. Es inevitable. Aunque mucho se denuncien en redes sociales los daños ambientales que implican un aumento desproporcional en el consumo de una localidad, o que las caminatas de recolección estén guiadas por personas no capacitadas en las prácticas adecuadas, no se puede detener porque esto es lo que muchas comunidades buscan. Por otro lado, no se puede afectar todavía más a las personas de una población que luchan por el sustento, porque el discurso de boicotear tampoco aporta. Se trata, quizá, de apelar al valor real de las cosas. No es posible que las personas de una comunidad no puedan acceder a condiciones de vida digna, que un bien material como una cabaña genere más derrama económica que una vida entera de conocimientos.
Si la fiebre de hongos va a seguir, hay que buscar cambiar su lógica. Insistir en el respeto a los niños santos, y no contribuir a la experiencia vendida como producto. Hoy más que nunca la sabiduría de personas como la señora Braulia es necesaria para sostener el rumbo de un pueblo que se enfrenta a una dinámica de cambios acelerados. En esto radica la importancia de preservar la tradición, que en ciertos casos, tiene voz, nombre y apellido.