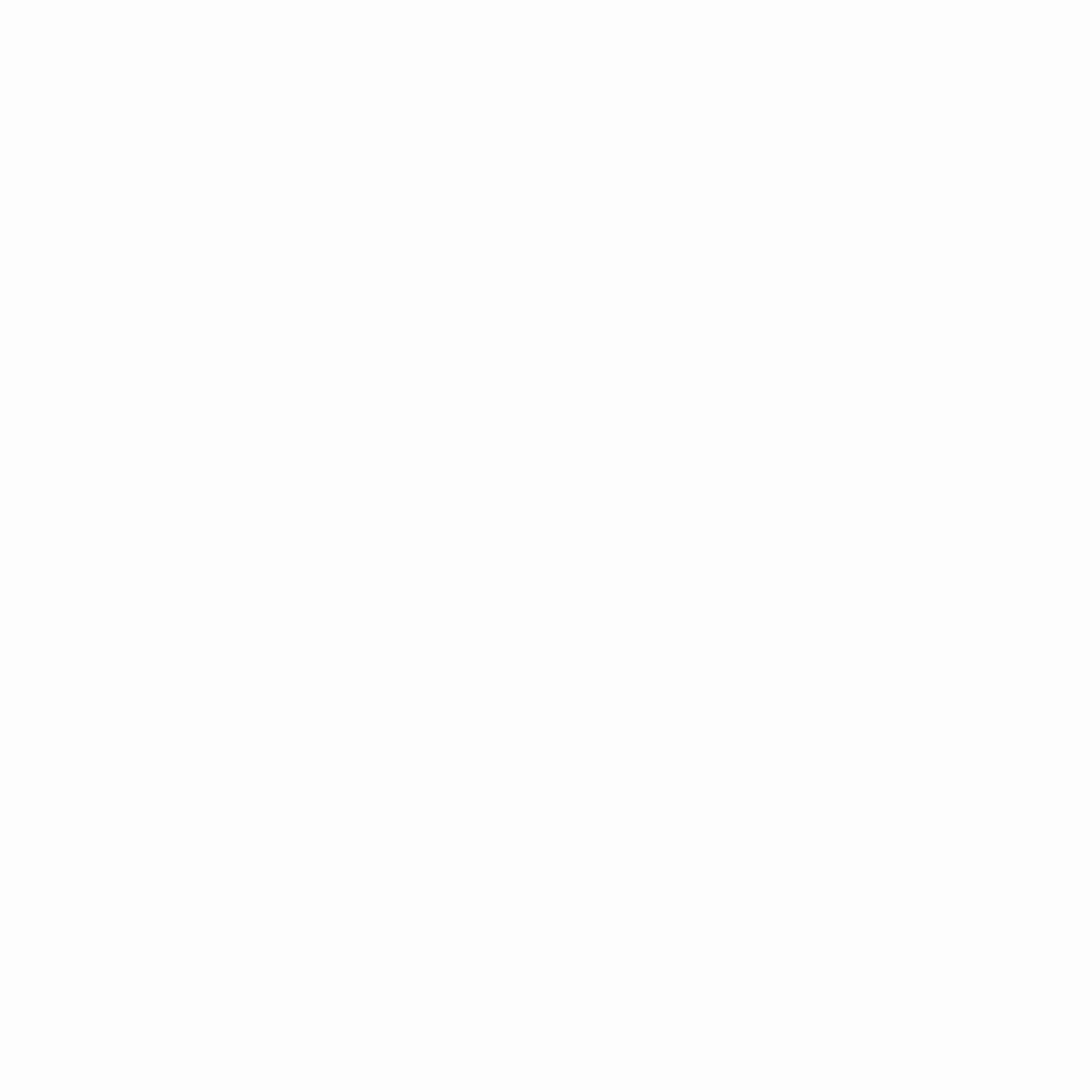Administración de los males públicos / morfemacero
El poder tiene el efecto de unos aciagos lentes distorsionantes sobre la mirada de quien lo detenta. Es posible medir ese efecto en las personas que de pronto reciben un puesto que no esperaban asumir, o que al cabo de mucho e infructuosos intentos, alcanzan el encargo que tanto habían ambicionado. Con el poder, reciben asimismo esa nueva perspectiva que les deforma y trastoca el panorama hasta extremos inconcebibles.
Combatir el efecto distorsionante del poder en la mirada personal es uno de los requisitos para hacer buen uso de las facultades y privilegios que el poder conlleva. Tarea nada fácil, porque no hay tiempo para habituarse a la nueva perspectiva, ni apenas oportunidad para corregir los fallos que la nueva manera de mirar propicia.
Con el tiempo, la ofuscación engendrada por el poder se vuelve la manera de percibir el mundo y proceder en consecuencia. No extraña, por tanto, que tantas personas que reciben poder terminen contemplando un mundo extrañamente dispar o ajeno al de la realidad, y que esa visión los concite a torcer lo que es recto, manchar lo que debe mantenerse limpio y, en general, trastornar el entorno con la convicción de mantenerlo estable.
Los malos ejemplos de estos procederes se dan en todas partes, en todas las culturas y en todas las maneras asequibles al ser humano. Los peores casos conducen a sociedades enteras al colapso, a la catástrofe o al holocausto. Pero por regla general, la ofuscación que suscita el poder impulsa desórdenes cuya acumulación, pese a su nimiedad individual, termina por ocasionar graves trastornos.
“¿Me atrevo a trastornar el universo?” La pregunta que se hace con diligencia e insistencia el personaje de T. S. Eliot en el poema El canto de amor de Alfred J. Prufrock debiera ser un mantra para quienes miran la realidad desde el poder. Sus acciones, por insignificantes que se antojen, tienen un efecto acumulativo que al cabo desestabilizan, si no el cosmos, sí amplias porciones de la humanidad.
El poder distorsionante de la realidad que concita el poder es muy visible en el juicio que se está llevando contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York. El individuo que debió proteger a una nación entera acabó pactando con los peores enemigos de ese país, protegiendo a éstos y atacando no sólo a los rivales de esos grupos del narcotráfico, sino envolviendo a la república en una guerra sucia de alta intensidad cuyas consecuencias paga México hasta la fecha.
Para empeorar la situación, el individuo ofuscado por su poder sujetó a la presidencia de la república a la retorcida “guerra contra el narco”, y para empeorar la situación, cuando las consecuencias negativas de la falaz ofensiva ascendieron sin tregua, el mismo promotor de la matanza sobornó a medios informativos para que realizaran un fallido intento de silenciar el estruendo de metralletas, pistolas automáticas y hasta fusiles de asalto en poder de los sicarios.
El resultado de ese retorcimiento extremo de la percepción es, no sólo la negativa del personaje juzgado a reconocer sus culpas y responsabilidades en el baño de sangre que atrajo sobre México, sino la renuencia misma de un expresidente a reconocer su participación en aquella guerra sucia. Y los medios informativos que en su momento cobraron por sus infructuosos intentos de silenciar las matanzas, ahora prefieren resaltar el amor que el acusado y su esposa se demuestran durante el juicio, a siquiera escuchar las graves acusaciones que durante el proceso han externado los antiguos cómplices, protegidos y patrones del hombre cuya ofuscación por el poder sumió a México en la crisis de seguridad pública que lleva cuatro más de veinte años devastando al país.