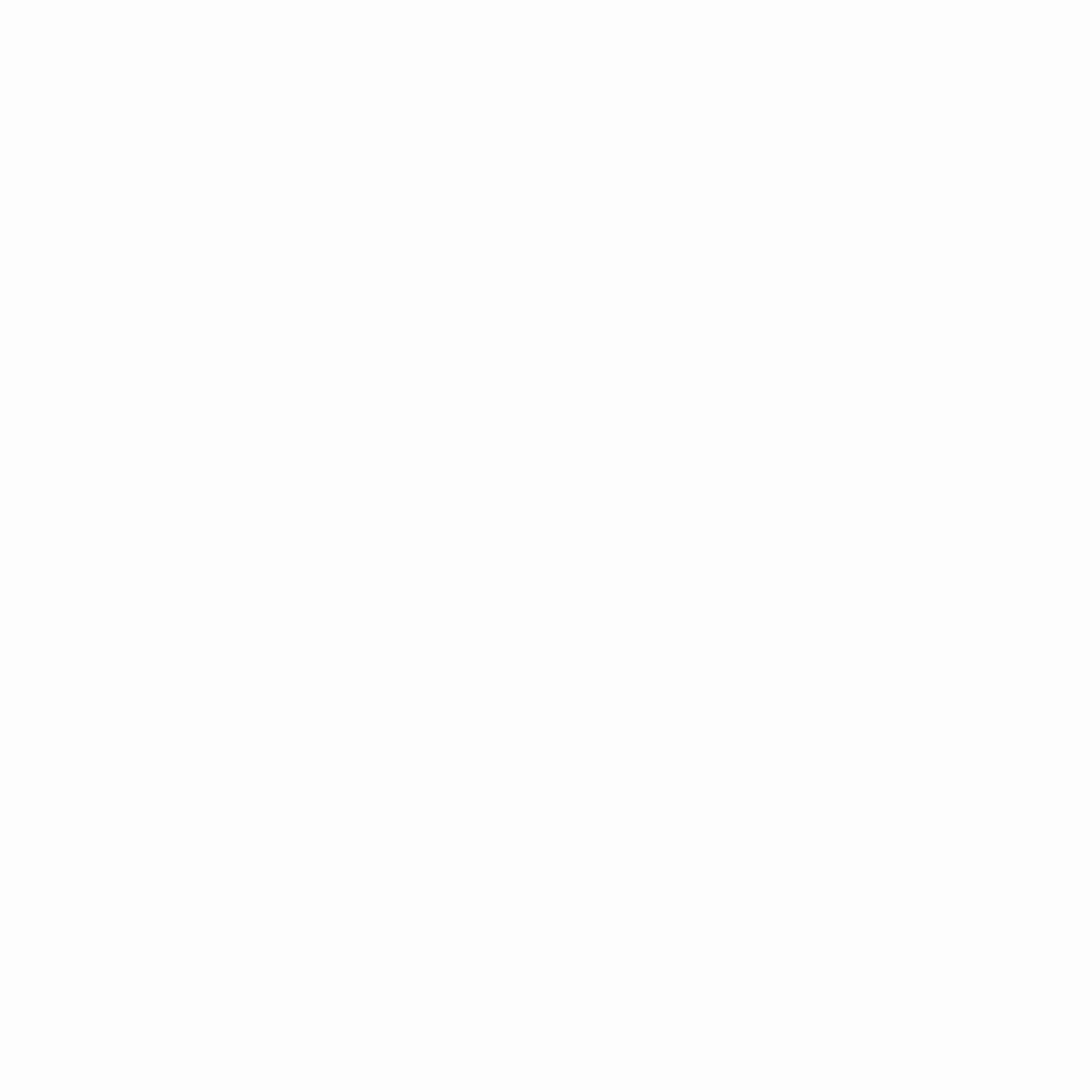Persiste en el imaginario público la imagen de que las personas dedicadas a la ciencia son seres que trabajan en aislamiento y reclusión. Las películas contemporáneas han contribuido lentamente a transformar esa noción, con sus imágenes de enormes laboratorios o centros de investigación en los que se ajetrean grupos ingentes de personas con batas o trajes aislantes.
Sin embargo, si le preguntan a la población cómo era la ciencia a principios del siglo XX, la mayoría probablemente dirá que la hacían hombres solitarios recluidos en oscuros gabinetes o herméticos laboratorios, sin más compañía que un asistente; muy semejante a la imagen del científico loco que popularizó la novela Frankenstein de Mary Wollstencraft Shelley.
En el caso de la astronomía, la imagen popular de quien estudiaba el firmamento es aún más estereotipada: un hombre que se pasa las noches en solitario observando a través de un pequeño telescopio mientras garabatea en un papel mapas estelares.
Sin embargo, en fecha tan temprana como 1881, y en el observatorio de la Universidad de Harvard, esa imagen popular ya era bastante errónea. Edward Charles Pickering, quien dirigió la instalación de 1876 a 1919, no sólo trabajaba con un equipo de astrónomos reclutados en su misma universidad, sino que integró a un grupo de mujeres encargadas de revisar placas fotográficas del cielo nocturno para localizar astros o fenómenos específicos, como cambios en el movimiento de planetas.
Con el tiempo, el grupo de asistentas en el observatorio llegó a ser tan numeroso que recibió el mote de “el Harem de Pickering” (una foto lo muestra rodeado de 13 colaboradoras). El científico prefería llamarlas “computadoras humanas”, porque sus tareas al principio tan sencillas como agobiantes —localizar minúsculas modificaciones en fotos del firmamento nocturno— se extendieron a complicados cálculos matemáticos sobre las órbitas de cuerpos celestes. Durante la administración de Pickering, más de 80 mujeres trabajaron como “computadoras” en el observatorio.
No sólo en Harvard eran útiles estas asistentes. En el observatorio que estableció Percival Lowell en Flagstaff, Arizona, a partir de 1905 colaboró la matemática Elizabeth Langdon Williams, quien se ocupaba de hacer los cálculos de la órbita de un desconocido planeta que Lowell desde 1903 trataba de ubicar más allá de Neptuno.
Williams primero realizaba sus cálculos en una oficina de Boston, pero en 1919 pasó a la base de Flagstaff, donde sólo pudo trabajar hasta 1922, porque contrajo matrimonio y la esposa del fallecido Lowell la despidió al considerar “impropio” mantener en el puesto a una mujer casada.
Elizabeth Williams y su esposo George Hall Hamilton fueron a trabajar al observatorio de la Universidad de Harvard en Mandeville, Jamaica, hasta que el científico se retiró en 1924. Cuando Hamilton murió en 1935, Elizabeth se retiró a vivir con su hermana y vivió en la pobreza hasta 1981. Pese a que vivió 101 años, jamás recibió reconocimiento por su trabajo como astrónoma.
Percival Lowell murió en 1916 sin haber verificado la existencia del noveno planeta que buscaba en el sistema solar. Dejó además un problema a su observatorio de Flagstaff: el pleito administrativo que su viuda emprendió en 1917 y sostuvo hasta 1927 con el equipo científico de la instalación astronómica.
Al fin, el director del observatorio, Vesto Melvin Slipher, pudo retomar labores en 1928, adquiriendo un telescopio refractor con lente de 13 pulgadas para mejorar las observaciones y fotografías. Ese mismo año, Clyde Tombaugh, un joven granjero de 22 años aficionado a la astronomía y a construir telescopios, envió a Slipher los dibujos que había hecho con sus observaciones de Marte y Júpiter, pidiendo al científico sus comentarios.
Slipher no tardó en ofrecer al joven Tombaugh un trabajo en el observatorio: localizar al esquivo planeta X. Para la tarea, aceptada en enero de 1929, Tombaugh contaba no sólo con el buen instrumental de Flagstaff, sino con los cuidadosos cálculos de Elizabeth Williams, que lo guiaron para tomar fotografías de la zona celeste donde podría localizar el planeta. Un año después de ingresar al observatorio, en febrero de 1930, Clyde Tombaugh pudo comunicar a su director Slipher el hallazgo del noveno planeta del sistema solar.
Slipher aguardó al 13 de marzo de 1930 para dar a conocer el descubrimiento del planeta, a fin de hacer coincidir la noticia con el 75 aniversario de Percival Lowell, quien había nacido en 1855, y con el descubrimiento de Urano que William Herschel realizó en 1781.
Los periódicos y revistas de la época se entusiasmaron con la noticia. Inclusive un autor poco difundido por entonces, Howard Philips Lovecraft, colaborador de revistas de horror baratas, aprovechó el descubrimiento para un extenso relato sobre seres del espacio interplanetario en el que el protagonista exclamaba: “desearía, por razones que pronto esclareceré, que el nuevo planeta más allá de Neptuno no hubiese sido descubierto”. Lovecraft había comenzado a escribir su relato en febrero de 1930, por lo que no sabía cómo se llamaría el nuevo planeta. Pero cuando en septiembre terminó su historia, el autor nacido en Providence, Nueva Inglaterra, ya sabía que el astro portaría en los modelos del sistema solar el nombre de Plutón.
Quien le dio su nombre al cuerpo celeste fue una niña inglesa de once años de edad, Venetia Burney, nieta de Falconer Madan, director retirado de la Biblioteca Bodleiana de Oxford. El 14 de marzo de 1930, mientras desayunaban, el abuelo Madan leyó en voz alta una noticia del periódico en que constaba el descubrimiento del planeta junto con la convocatoria del observatorio al público para darle nombre.
Venetia era aficionada a leer sobre los dioses de la mitología griega. Además, por aquellos días estaba interesada en la astronomía, después de realizar en la escuela unos modelos del sistema solar con bolitas de barro. Al escuchar que el planeta hallado era frío y oscuro por estar tan distante del sol, la niña comentó que podría llamarse Plutón, como el dios latino del inframundo. El abuelo Madan escuchó aquello y fue a contárselo a su amigo astrónomo Herbert Hall Turner, quien a su vez escribió a sus colegas del observatorio Lowell para plantearles el nombre.
Tras de un par de meses en que recibieron no menos de 300 propuestas, Slipher y los integrantes del observatorio en Flagstaff decidieron que Plutón era el nombre adecuado. Desechando las propuestas que abogaban por Minerva (o Atenea) y Cronos, así como otras inesperadas (como Mazda, Babe Ruth o Baco), el director del Lowell anunció: “Plutón parece muy apropiado y lo estamos proponiendo a la Sociedad Astronómica Americana y la Real Sociedad Astronómica”.
Por su descubrimiento, Clyde Tombaugh se volvió una celebridad. Pudo estudiar en la Universidad de Kansas, se convirtió en investigador militar y catedrático. Descubrió numerosos asteroides y estrellas. Falleció en 1997 y, cuando la astronave exploradora Nuevos Horizontes fue lanzada en 2006, llevaba en su cargamento una onza de las cenizas del astrónomo.
Venetia Burney se volvió maestra de escuela. Al casarse adoptó el apellido de su esposo, Phair. Pero el asteroide 6,235 fue nombrado Burney en honor de la profesora. En 2006, cuando Plutón fue degradado por una convención de astrónomos al rango de planeta enano, Venetia sólo declaró sobre el debate: “Me he mantenido bastante indiferente, aunque supongo que prefiero que permanezca como planeta”. Ese mismo año, el contador de polvo cósmico a bordo de la nave Nuevos Horizontes fue denominado Venetia. Ella falleció en 2009, acaso sin enterarse de que Elizabeth Langdon Williams había contribuido a localizar el planeta al cual aquella niña le puso nombre.