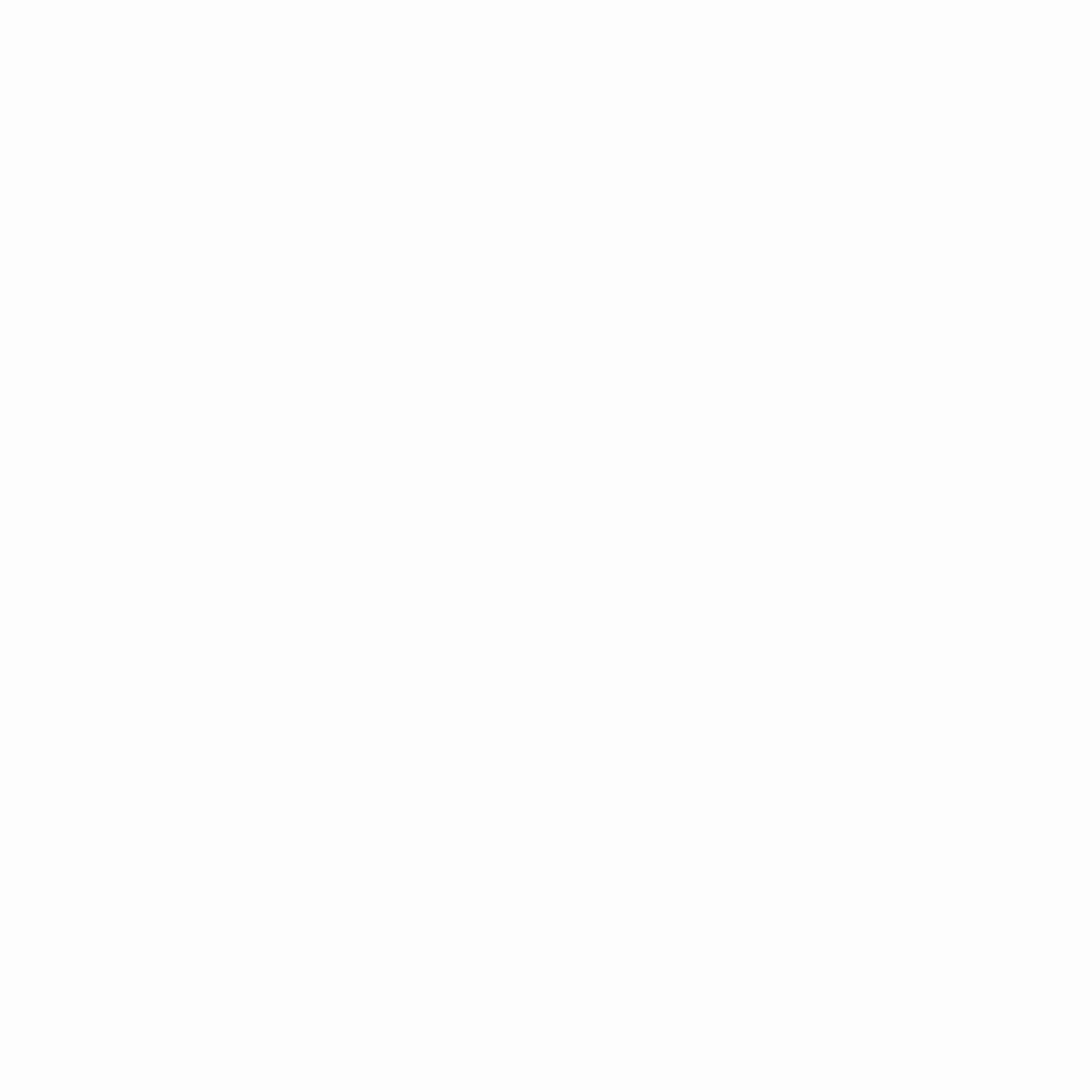Fernando Solana Olivares
Ante el aciago tiempo histórico que vivimos —crisis múltiple y omniabarcante, crisis en la crisis— aún quedan alternativas. El exilio interior es una de ellas: estar sin estar entre las cosas. El pensamiento auténtico —no el recibido, no el que nos piensa, no el que se cree que se piensa— es otra. La creatividad es una tercera. A fin de cuentas, las tres alternativas son expresiones de una resistencia lúcida y posible ante la descomposición general.
Ray Bradbury publicó en 1973 un ensayo de título poco común en su excepcional obra literaria: “Zen en el arte de escribir”. Después de encontrarse con el singular libro testimonial de Eugen Herrigel, catedrático alemán que residió en Japón, Zen en el arte del tiro con arco (Kier, Buenos Aires, 1972), Bradbury, quien no sabía nada del budismo zen hasta entonces, pormenorizó sus propios procedimientos técnicos, muy similares a los descritos por Herrigel, en un texto dirigido a todos aquellos interesados en el arte de las palabras, en la pasión insomne de la literatura y aun en el viaje de la vida, “la mitad terror, la mitad júbilo”, como dirá.
El zen es “la conciencia cotidiana”, según la legendaria definición del maestro Baso Matsu hecha hace más de 1200 años: “dormir cuando se tiene sueño; comer cuando se tiene hambre”. Y sus artes adyacentes como el tiro con arco, la esgrima, los arreglos florales, la ceremonia del té, la danza o la pintura, disciplinas marciales como el judo o el karate, conducen al encuentro del estado de “no-conciencia” discursiva o satori —una especie de intuición o sabiduría esencial que capta simultáneamente la totalidad e individualidad de todas las cosas— desarrollado por esa variante del budismo que desde llegó a Japón desde China milenios atrás para ser reinterpretada por la cultura japonesa.
La obra de arte —o cualquier tarea que se realice, incluso las no artísticas porque esta vía espiritual sucede en la mundanidad y no considera ninguna actividad como profana— es el espejo mental de su creador. Siete caracteres se consideran idealmente en su lacónica preceptiva: la asimetría, la simplicidad, la austeridad, lo natural, la sutilidad, la libertad, la serenidad. El talento y la técnica son secundarios si no se posee espíritu, si la acción se realiza discriminando al sujeto del objeto: “La belleza emparejada con la virtud es muy poderosa —enseñaba el maestro Boyuko Takeda—. La belleza sola es insuficiente; culmina únicamente si va unida al sentimiento justo”.
El zen, en suma, es la superación del dualismo cognitivo. Su recomendación central al practicante es “buscar en la propia naturaleza”, en la mente de todos los días aquella budeidad o iluminación que puede encontrarse en una flor, una roca, un grito, un junco que flota, una sandalia solitaria, un gesto o una frase. Daisetz T. Suzuki, el gran divulgador del zen en Occidente, advierte que satori significa, en términos psicológicos, “hallarse más allá de los límites del yo”; en cuanto al tiro con arco supone que el arquero y el blanco dejan de ser dos objetos opuestos y se funden en una realidad única, como lo experimentó Herrigel en el testimonio que conmovió a Bradbury.
Así, el autor de Farenheit 451 —parábola profética donde se anticipa la enajenante hegemonía del ver en lugar del comprender, del entretenimiento en vez del conocimiento, del odio al libro y la persecución del pensamiento crítico— recuerda en el prefacio del libro que contiene el ensayo sobre el zen y la escritura aquella anécdota del pianista, quien dijo “que si no practicaba un día, lo advertiría él; si no practicaba durante dos, lo advertirían los críticos, y que al cabo de tres días se percataría la audiencia”. De ahí que su primera noción determinante, la síntesis del método creativo seguido por él sea “Trabajo”, en seguida “Relajación” y después “¡No pensar!”
El trabajo es la llave maestra del proceso escritural. No solamente porque se aprende a escribir escribiendo dado que la escritura misma enseña a hacerlo, sino porque para Bradbury el único fracaso consiste en rendirse, detenerse en medio del transcurso de toda creatividad: “Se ha hecho el trabajo. Si está bien, uno aprende. Si está mal, aprende todavía más. […] No trabajar es apagarse, endurecerse, ponerse nervioso; no trabajar daña el proceso creativo”.
La tensión, actitud opuesta a la relajación, segunda clave esencial, “nace de ignorar o de haber rendido la voluntad de saber. El trabajo, porque da experiencia, se convierte en nueva confianza y finalmente en relajación”. Bradbury alude a una relajación dinámica, en movimiento, “cuando el artista no necesita decir a sus dedos lo que tienen que hacer”. El ritmo natural del arte mediante esa naturalidad que el zen llama “accidente controlado”: una disciplina espontánea, una espontaneidad disciplinada.
El no pensar, tercera viga maestra de la creatividad, se entiende como la ausencia de artificio: “Llegará el día en que los personajes mismos escribirán los cuentos”. Citando a Schiller, resume este logro como el retiro estético de “los guardianes de las puertas de la inteligencia”, la sabiduría del escritor que conoce y deja actuar a su inconsciente.
Al final el método de Bradbury propone un sinónimo para el trabajo: amor. Alfonso Reyes aconsejaba lo mismo: amar la literatura que uno hace, amarla en, por y desde su trabajo.
“Llevar la Nada en el corazón equivale a llevar el Todo”, afirma una antigua máxima zen.