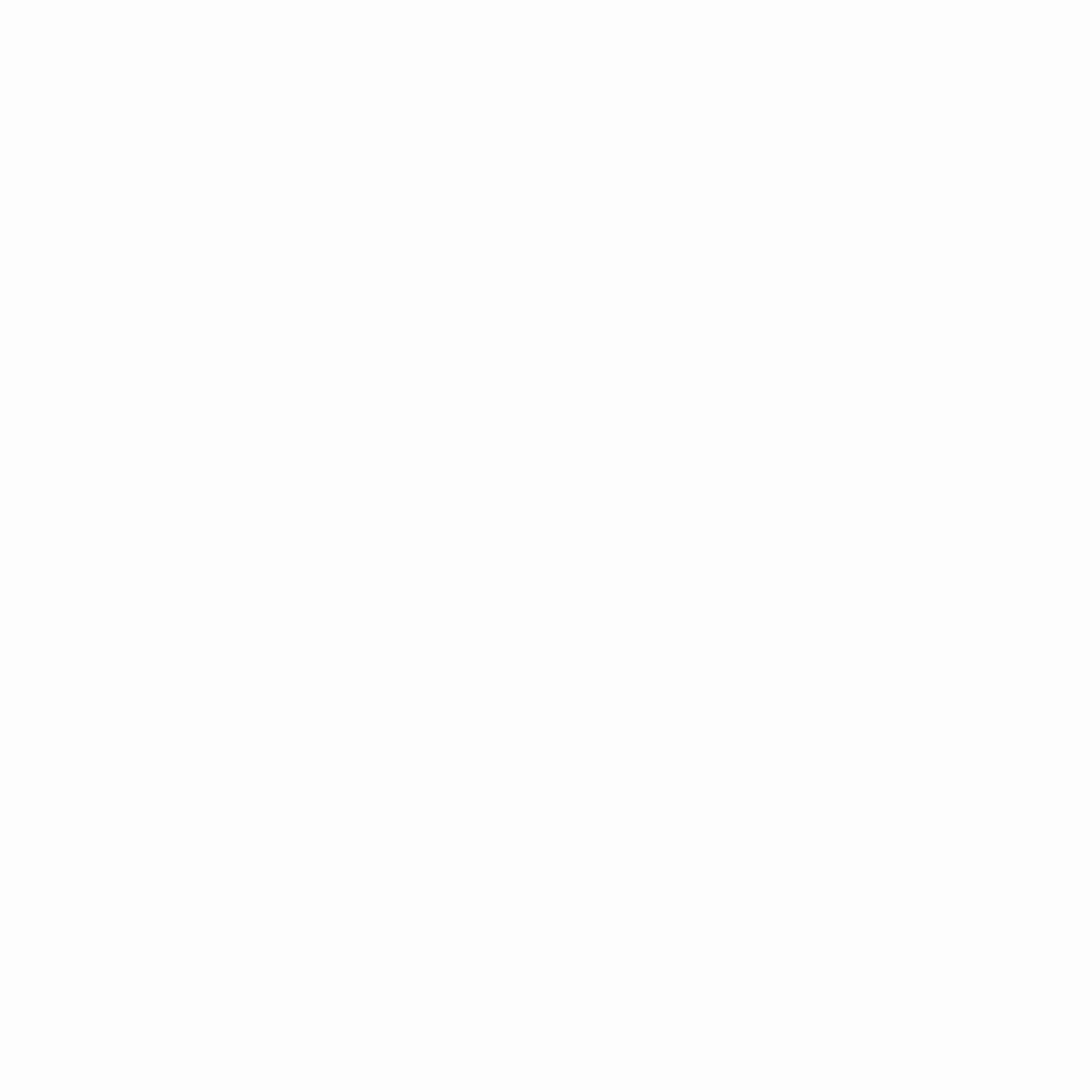Carolina Peña
“Por ahí vienen los robachicos. Tenga usté mucho cuidado, Gabita, óigame bien: de la casa, nunca se sale sola”.
¿Dónde había quedado Margot? Con esta inquietud, Gaby se levantó del suelo dejando el rompecabezas a medias. El piso le parecía tan limpio que las plantas descalzas de sus pies de niña pedían patinar como sobre un espejo deliciosamente frío; el frescor del aire acondicionado le pegó en los cachetes. No recordaba que en casa le hubiera pasado. Al contrario, frente a la televisión, al lado de sus tres hermanos, siempre hacía calor. Mucho calor.
Anita y Blanca, sus anfitrionas y compañeras de juego en esa tarde, habían ido a la cocina por gelatinas, pero de eso hacía rato. Echó de menos a sus hermanos. No estaba acostumbrada a ser visita. De repente, le entraron las ganas de abrazar a su nana Fefa. Fue entonces cuando se le ocurrió ir en busca de Margot. Se tranquilizó al verla recargada detrás de la puerta de la entrada, con sus mechones güeros y sus ojos azules bien abiertos. Por mucho había sido el mejor regalo de Navidad en sus cuatro años y medio de vida. Era casi tan alta como ella. Para cargarla, Gaby la abrazó. ¡Margot pesaba tanto! Se fijó que la muñeca llevara puestos sus zapatitos de plástico rojos y salió de casa de sus amigas sin ningún apuro. Sus propias sandalias azul cielo se habían quedado cerca del rompecabezas. Pasó bajo las ventanas de la cocina sin que la mamá de sus amigas la viera. A lo lejos se escuchaba el tintineo de las campanas del carrito de paletas Dumbo. Apenas afuera, sintió el golpe del calorón: así empezó el viaje de regreso a casa.
Al llegar a la banqueta, el resplandor del sol rebotaba contra el asfalto. El brillo de la calle hizo que le ardieran los ojos: la incandescencia le llegó a los pies. Con Margot a cuestas, corrió a refugiarse en la primera sombra que encontró. Para no quemarse, daba pequeños brincos de manera que los pies tocaran el asfalto lo menos posible. Sus pies ya habían sentido ese calor, cuando la nana salía en las tardes a regar el césped del frente de la casa, pero no se sentía igual porque jugando bajo la atenta mirada de Fefa, todo era risas. Como planetas, ella y sus hermanos orbitaban girando en la redondez de las amplias faldas de la nana. Esta vez, la presencia de Fefa estaba sólo en su cabeza. Quiso ponerse los zapatos de Margot. Algo no funcionaba. Aunque de tamaño eran correctos, se dio cuenta de que los pies de las muñecas eran distintos. Recordó que su papá a veces le decía “muñeca”.
Vio un camellón; esas hileras de palmeras las había visto desde el coche cuando salía con su mamá. Aunque angosto, a Gaby le pareció el mejor jardín de juegos que alguna vez había pisado. Se fijó también que ese pedacito de paraíso partía en dos una transitada avenida.
Dejó a Margot recargada en una palmera cuando descubrió una hilera de hormigas rodeando unos dátiles caídos en el pasto. En cuclillas, arrebató a las hormigas algunos de esos frutos casi secos. Saboreó el poquito dulzor que quedaba entre la correosa cáscara y el hueso. Fue en ese momento cuando le salpicaron las gotas de un chorro de agua. Era un adulto. Un señor con manguera en mano regaba el pasto.
“Ojo, Gabita, esos malosos traen un costal enorme donde echan a los niños que se encuentran por la calle”.
El rocío le recordó a Gaby los chapuzones cuando su nana la enjabonaba en la tina del baño de sus papás porque “usté es niña, y las niñas no se bañan con sus hermanitos”. Se puso atenta a ver si el señor traía un costal, como el de Santo Clos, y como no lo encontró por ningún lado le pidió, eso sí “por favor”, un poco de agua para beber. El jardinero, moviendo la cabeza para mirar a los lados, le preguntó si estaba sola.
—Con Margot —contestó—, que está por allá en la sombra.
Gaby acercó la manguera a la boca para saciar su sed y miró las manos del jardinero. Eran diferentes a las de su papá. Siempre había oído decir que él tenía manos de pianista, pero no tocaba el piano. Su papá las usaba para jugar con ella: a veces le hacía cosquillas, aunque de otra manera, en el mismo baño donde la nana la bañaba tan gozosamente. Juegos secretos, así había dicho su papá. Después de beber, se lavó las manos con la misma agua de la manguera. Su nana estaría orgullosa de ella por ser tan limpia.
Gaby vio cómo el jardinero enrollaba la manguera y, cargándola, se alejó hasta que ya no lo miró más. Le dieron ganas de hacer pipí. Echó un vistazo a su alrededor. Sacudiendo las pequeñas hormiguitas, chupó el hueso para disfrutar del apenas perceptible sabor de otro dátil. Los que le daba su papá cuando sus dedos la recorrían en los juegos secretos eran de los de verdad, gorditos y jugosos. Pasaban muchos coches. Descubrió que era divertido jugar a esconderse entre palmera y palmera para que los autos no la vieran. Vio el tronco ancho de un árbol al otro lado de la calle y se le ocurrió que sería un buen lugar.
—¡Nana Fefa, me hice! —despertó llorando Gaby una mañana, con su inseparable Margot durmiendo a su lado. Cuando la nana tocó la humedad del pijama la consoló diciendo:
—No, Gabita, no fue usté. Fue Margot. ¡Tonta Margot!
Cargando a la muñeca, cruzó el río de coches con cuidado. Para su sorpresa, descubrió que el angosto camellón era en realidad una secuencia de largos jardines, uno tras otro. Cuando llegó al árbol, la niña se quitó los calzones de solecitos y se hizo pipí. Desenfadada los abandonó allí. No le importó que los orines mojaran el vestido de cuadros azul cielo.
—¡Pale pale paleeeeetas!
Aunque no lo vio, la voz y las campanas del paletero se escuchaban cercanas. Gaby imaginó que, si estuviera frente a él, podría subirse como de costumbre a la llanta del carrito blanco con rojo para, una vez retirada la tapa de metal, asomarse a mirar las hileras de sus favoritas: las de limón. Pero no estaba Fefa con las monedas de veinte centavos para comprar esas delicias. Extrañó a su nana.
Siguió jugando, corriendo y escondiéndose entre las palmeras del camellón. En el pasto, sus pies descalzos encontraron otro reto: los toritos, espinosas esferitas que se entierran sin piedad.
—Gabita, no entre. Deje dormir a su mami —dijo la nana Fefa.
—¿Y dónde está mi papá? Hace mucho que no lo veo.
—Está trabajando. Vaya con sus hermanos a ver la tele. Y no hagan ruido.
Esa misma mañana, mirando LosSupersónicos, había escuchado a su mamá ordenar a Fefa que la llevara a jugar a casa de Anita y Blanca para que pasara la tarde con otras niñas.
—Esa niña pasa mucho tiempo con sus hermanos jugando futbol. Está bien que juegue a las muñecas con amiguitas —le dijo.
La casa de las niñas estaba en la misma colonia, pero algo retirada. Como el sol pegaba fuerte, le pidió a la nana que tomara un taxi para llevarla y que se regresara a pie. De paso, podía pasar a la panadería a comprar conchas y leche para la merienda. La mamá de las amiguitas había acordado con Fefa que regresaría Gaby a casa antes del anochecer.
Gaby notó que una nube de mosquitos la seguía. Una perra flaca también estaba envuelta en ellos. El animalito la siguió. El zumbido se parecía al sonido de las tías, del cura y de los doctores cuando entraban a ver a su mamá. Mientras la dejaran ver la tele en paz a Gaby poco le importaba lo que pasaba adentro de la habitación de sus papás, aunque últimamente era más bien la de su mamá.
Escapar de la vista de los coches fue una buena diversión. Tanto que las molestias causadas por hormigas, mosquitos y espinosos toritos eran cosa de nada. Cuando la gente la veía desde las banquetas, le sonreía. La niña se comportaba como si su guardiana estuviera cerca, reposando. Oscurecía.
En eso, vio una pareja de novios tendida sobre el pasto. Mirándolos tocarse y besarse, se acordó con asco de los dátiles carnosos que su papá tenía siempre al lado de la cama.
—Oyes, ¿dónde queda la calle Gardenias 104, por favor?
Los jóvenes la contemplaron con su tiesa Margot al lado. Gaby estaba orgullosa de haber aprendido de la nana la dirección de su casa. Con pocas explicaciones le dieron indicaciones de por dónde ir. Gaby entendió que estaba cerca.
El calor había amainado; los mosquitos no. Siguió hasta que fue reconociendo las casas. Cuando vio al paletero jalando su carrito supo que Margot, ella –y la perra– habían llegado. Cruzó el jardín de enfrente tantas veces regado por la nana. Hasta que tocó la puerta de la entrada entendió lo cansada que estaba. Por las ventanas se escuchaba Los Picapiedra; imaginó a sus hermanos frente al televisor y sintió aún más ganas de entrar. Sus pies estaban lastimados y cubiertos de tierra y mugre; sus piernas y brazos, picoteados. Margot pesaba más que nunca. La perrita seguía con ella.
—¡Abran!
Volaron los hermanos tirando al suelo las conchas de la merienda. Los tres corrieron antes que la nana a recibirla; en cuanto entró, Gaby sintió como si el calor de la tele le quemara el pecho.
—Gabita, nos tenía locos buscándola. ¿Dónde estaba, mi nena preciosa? —preguntó Fefa mientras la abrazaba—. Mire usté qué barbaridad, su ropa… ¿Y sus calzoncitos?
A Gaby se le salieron las lágrimas.
—¿Y mi mamá?
—Su mami se puso nerviosa y tomó unas pastillas para dormir. No le haga ruido. Gaby lloró esta vez con un tono grave.
—Voy a llamar a casa de sus amiguitas para avisar que llegó bien. Si ya la mamá se acababa del ansia. Vino muchas veces a ver si la veía en el camino y hasta trajo sus huaraches azul cielo.
¡Qué susto, Gabita! ¿Pos on’taba? Figúrese que la mamá de las niñas le avisó a su papá de usté.
Fefa dijo esto en el justo momento en el que el papá cruzaba el zaguán. Al verlo, Gaby se pescó del cuello de la nana. Resoplaba mientras lloraba quedito. Su papá se acercó para tocarle el cabello mientras le decía “muñeca mía”. Con sus manos de pianista le rozó las mejillas, luego el cuello. Apretando los pulmones, la niña aulló con tal potencia que sus hermanos detuvieron su camino de regreso a la tele. La perrita se le quedó mirando.
—¡Quiero a mi mamá! —La mirada inundada por un pequeño lago, le dijo a su padre—:
¡No me gustan tus manos!
De su papá no salió palabra. Por un instante, Gaby sintió que nada se movía. El señor se alejó con pasos gigantes. Gaby dejó los brazos de su nana para entrar a la habitación materna. Vio con repulsión la caja de dátiles abandonada sobre el buró. Sin mirarla, se recostó al lado de su madre que dormía con languidez. Acomodó uno de los largos brazos lacios de su mamá sobre su pequeño torso.
—Hijita, qué bueno que estás a salvo en casa —dijo la mamá entre bostezos, para luego seguir durmiendo.
*Del libro De chile, mole y pozole. Antología bilingüe de cuento oaxaqueño contemporáneo compilada, editada y traducida por Kurt Hackbarth. Matanga Taller-Editorial, Oaxaca, 2023.