Malena Sorhouet
Por esos días había sido mi cumpleaños 37. No, no lo anunciaron por el altavoz del pueblo donde vivía, como es la costumbre cuando hay una noticia que dar, un servicio que ofrecer o algo de interés para toda la comunidad.
Se avisa en altas bocinas y a partir de las 6 de la mañana se anuncia algo tipo: «se le comunica a toda la población en general que en la casa de la señora Isabel ya están listas las hojaldritas, el pan conejo, el quesillo y las verduras para quien guste pasar a comprar».
O bien, «se le comunica a toda la población que ayer por la mañana se perdió un zapatito rojo en la plaza 一o una gallina o un caballo一 si alguien lo encuentra favor de comunicarse con tal persona». También a los niños y personas que cumplían años se les felicitaba con las «mañanitas» y todo.
Pero ese día no, no dijeron mi nombre en la bocinota. Lo había pasado en la cárcel con mis alumnos de la clase de inglés que impartía a un grupo mixto. Los maestros Hiro Yoshida y Francisco Toledo gestionaron con el director de la Penitenciaría Central del estado, conocida como Ixcotel, un curso que yo daría de manera voluntaria, es decir, sin cobrar, aunque más que clase de inglés era una hora y media de puro cotorreo, entre el verbo «to be» y el monday, Tuesday.
En ese hora y media, los de adentro me daban sus historias, sus quejas, me pedían que les llevara vitaminas, condones, revistas, maquillaje, me daban sus cartas que escribían para sus esposas o amantes, sus madres, sus hijos, porque a mí, nadie me revisaba. Fue una época de mucho aprendizaje y contrabando. Nunca supe cómo se enteraron pero cuando llegué me recibieron con un plato de frutas y un jugo, con un pastel de betún amarillo, con guitarra y mañanitas.
Vivía con Hiro, en un vallecito en Santa Cruz Papalutla, lugar de las mariposas, el pueblo de los ajos y los canastos. Esos maravillosos canastos de carrizo que resisten por miles de años sin perder su forma y mucho menos su esencia.
El camión para llegar a Santa Cruz era como de película de Tarantino, un Dina de los viejos, pura lámina, bien fuerte, si algo alguien se le atravesaba, seguro no iba a vivir para contarlo. Era como con luces de navidad, parecía un dragón chino que echaba humo de verdad. Lo recuerdo bien, era diferente, con mucha personalidad y tomarlo era toda un aventura.
Tenía en el parabrisas de esas calcomanías fluorescentes que se reflejan y brillan mucho más cuando está oscuro, por lo tanto, no había manera de perderlo de vista cuando aparecía. Era algo como un camión-alebrije. Eso sí, había que estar bien lista, sobre todo porque los hombres no te cedían su asiento, así fueras a parir en cinco días, o fueras viejito. Nada que, los chamacos se trepaban, se sentaban y acto seguido cerraban los ojos y se hacían los dormidos.
Yo intenté 一sin resultado alguno一 despertar a los más jóvenes a punta de palabras salameras y de cariñosos codazos para que se levantaran y le dieran el asiento a los mayores, pero era imposible, caían como en un trance, un sueño hipnótico que los transformaba en piedras, unas piedras nada pendejas que mágicamente despertaban justo cuando llegábamos al pueblo.
Volviendo al camión, no sé cuántas estampas de santos traía el chofer pegadas por toda su esquina, también varios rosarios que campaneaban colgados en el espejo retrovisor.
Recuerdo que había un chofer que le gustaba escuchar一 ¡agárrense! 一nada más y nada menos que a Led Zeppelin, y esto porque el 80 por ciento de los hombres jóvenes emigran a Los Ángeles, no era casualidad que al señor le gustara la música de las grandes bandas gringas o británicas; entonces el viaje se volvía más surreal en sí mismo.
En la mañana anunciaba su paso por el pueblo con tres pitidos, como las tres llamadas del teatro, yo siempre salía corriendo detrás de él; una vez me fui con una blusa tipo sweter mojada, la llevaba en un gancho, iba sacando la mano en todo el camino para que se secara en el trayecto de 50 minutos que tomaba para llegar al centro. Bajando del camión me la puse y así pude llegar muy chula al Iago a dar mis clases con mis estudiantes.
Por las mañanas el camión olía a shampoo, crema y gel de cabello de todos los estudiantes que iban a la escuela, ¡ah! pero la contraparte genial llegaba cuando iban a mercar las señoras con sus atados de ajos, entonces el olor era tan fuerte, que te mareaba, un olor silvestre que venía de la tierra.
Las señoras eran por sí mismas tema para un poema, pequeñitas como jarritas de barro, con sus cabellos trenzados con listones verdes, azules, morado, hasta más abajo de la cintura, todas usando el mismo tipo de rebozo, uno gris con seda, las blusas blanquisímas, sus caras limpias de toda malicia y maquillaje, algunas con arracadas de oro pequeñas, las más con aretes de piedritas de colores, pero absolutamente todas con su mandil.
Iban hablando su lengua de pájaros todo el camino, mientras el traqueteado tocacintas del Memo nos regalaba por enésima vez la rolita de Stairway to heaven. Dios mío ¡esas mujeres! con esperanza se levantaban y se iban a vender a los tianguis de Oaxaca, a la Central de Abastos, las mismas que trabajaban siempre, limpiando el terreno, haciendo las casas de adobe con los dólares que mandan sus hijos y maridos, cuidando los animales y las siembras, resguardando los usos y las costumbres, pasando la tradición de la lengua y los oficios a los nietos, las mismas que abrazaban tanto, como asumiendo con anticipada resignación el destino migrante que les correspondería cuando llegara su tiempo.
A mí me conocían todas, era la «muchacha del norte» que vivía con el maestro Hiro, pero además porque yo iba a rezar en los entierros, en los bautizos, en las bodas, fiestas, cumpleaños, yo siempre iba a bailar y a mezcalear con ellas.
El primer día que llegué al pueblo acababa de llegar de Europa, no tenía nada otra vez, ni dinero, trabajo, novio, los hijos….lejos. Ese día hubo un muerto en Santa Cruz y se escuchaba la banda que venía bajando desde muy lejos. Me asomé y vi a todo el pueblo en procesión. Todos estaban presentes.
Primero venían las mujeres y los niños caminando de la mano, ellas con el mismo rebozo que les dije, pero ahora tapando sus cabezas, con nardos blancos y flor de nube en la manos. Venían en silencio, llorando. sólo la música se escuchaba. Los hombres atrás de ellas, caminando muy serios y con los sombreros en las manos. Entonces me salí de la casa y me fui a llorar con ellos por todas las calles del pueblo, ellos lloraban por su muerto, yo por mi vida tan gitana.
Al llegar a la misa me dieron una vela, era la única que no era del pueblo, pero igual me aceptaron 一la viuda y su familia一 el abrazo del pésame, que no acababa. Verán, en Oaxaca todos los pueblos son una gran familia, si hay que llorar, lloramos todos, si hay que reír porque fue un buen año y hubo buena cosecha, por la fiesta del santo patrono, o para festejar que se casa un hijo, o nace otro, o porque tu hija cumple XV años, algo haremos, y lo haremos entre todos.
La Mayordomía y el Tequio son las que regulan casi cualquier actividad dentro de las comunidades. Esa es la fuerza de un pueblo, su sangre se desparrama pero su raíz permanece siempre unida, siempre se vuelve al origen de las cosas, al útero comunitario.
Después, en el panteón me dieron un cigarro y cuatro mezcales cuyo efecto me hizo berrear, como si verdaderamente el señor que bajaron al piso húmedo y lleno de flores hubiera sido mi tío. Luego fue un honor cuando me invitaron a poner y quitar la cruz, a los rezos maravillosos que duraron más de una semana.
Cuando se levanta la cruz, dos ladrillos y un vaso de agua van en la cabecera, se forma otra con pétalos de muchas flores de color amarillo y rosa y distintos violetas. Las garrafas de mezcal iban pasando de mano en mano, de todos lados llegaba gente a ayudar o con algo para dar, esa vez mataron una vaca, varios guajolotes hervían en la casa del señor difunto y en tres ollas de barro enormes hervía el mole con ese olor sensual que resulta del maridaje del chocolate almendrado con los chileanchos rojo, negro y pasilla, y los cacahuates.
Desde antes que cantaran los gallos, ya estaban listos la cal y el nixtamal para las tortillas, claro que intenté hacer una, y claro el dolor de la quemada en la palma de la mano del comal ardiendo me duró varias noches, «mejor vaya usted a rezar, niña» me dijeron riéndose de mi las dueñas de la casa. Qué lejos estaba yo de saber que apenas eso era el principio de un amor y un cariño fuerte y maravilloso que se mantiene hasta hoy con ese pueblito de pocas casas, con su misión con el Señor de la Santa Cruz, el que a todos cuida, a quién mi vida está encomendada y las fotos de mis hijos a sus pies, bajo su manto de terciopelo verde lleno de milagritos y de dólares.
El pueblo de las mujeres con el cabello más negro y más lustroso del mundo, con sus hombres viejos sentados en un ladrillo jugando baraja española a la luz del único poste de luz de la plaza donde me bajaba cada noche en el camión. El pueblo de las mujeres más trabajadoras, el de los buenos días, tardes y noches donde la gente se saluda cada tres minutos, donde las muchachas andan en bicicleta y las ancianas tienen la comisión de pedir en la iglesia en cada rosario porque no falte la lluvia cada año, donde el pan revienta por el clima de montaña, delicioso y crujiente en los hornos y las hojaldras son las más deliciosas de todo Oaxaca y sus siete regiones juntas.
Además, es tan difícil encontrar latas de cerveza vacías tiradas por ahí, simplemente porque no hay, porque ahí el mezcal rifa, y rifa para todo, es el rey y no acepta intrusos ni franquicias enlatadas, porque la embriaguez, el gozo o el duelo más negro y profundo que produce el celebrar o lamentar algo, tiene que venir de la misma tierra de dónde vienen todos los motivos y de dónde venimos todos, o sea de dentro de nosotros mismos.
El pueblo alegre de las bandas, nadie toca mejor que una banda de Santa Cruz. Suerte de suertes la mía. Gracias a Dios y al destino que tuvieron a bien sacarme de un lugar frío y caro, donde no pudieron quererme como yo pensaba merecer, y me vinieron a depositar suavemente en otro, donde hasta los perros eran mis amigos: Santa Cruz Papalutla, lugar de las mariposas.

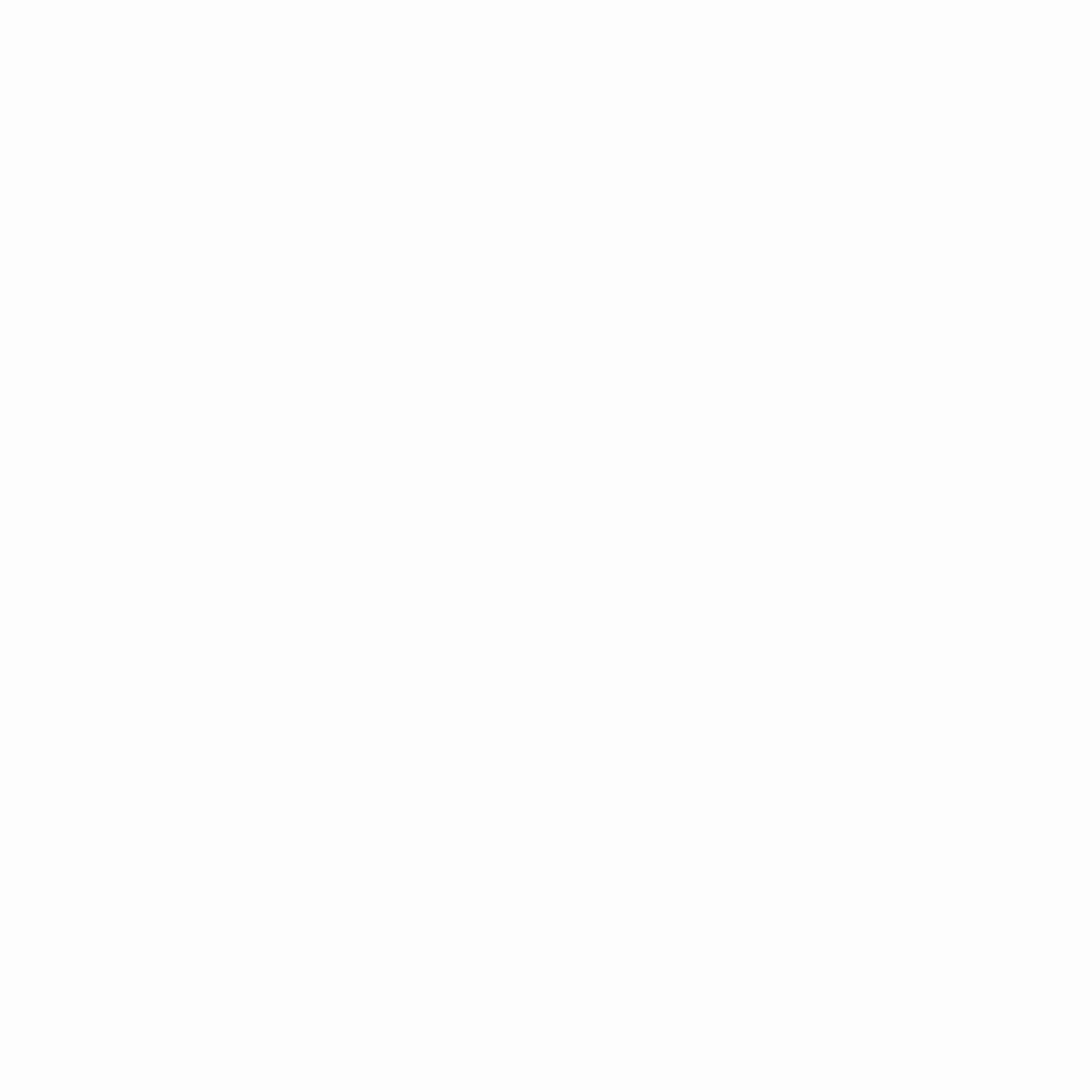
1 Comentario
José Márquez
Excelente narrativa de las tradiciones y valores de uno de nuestros Miles de comunidades originarias.
No se permiten comentarios