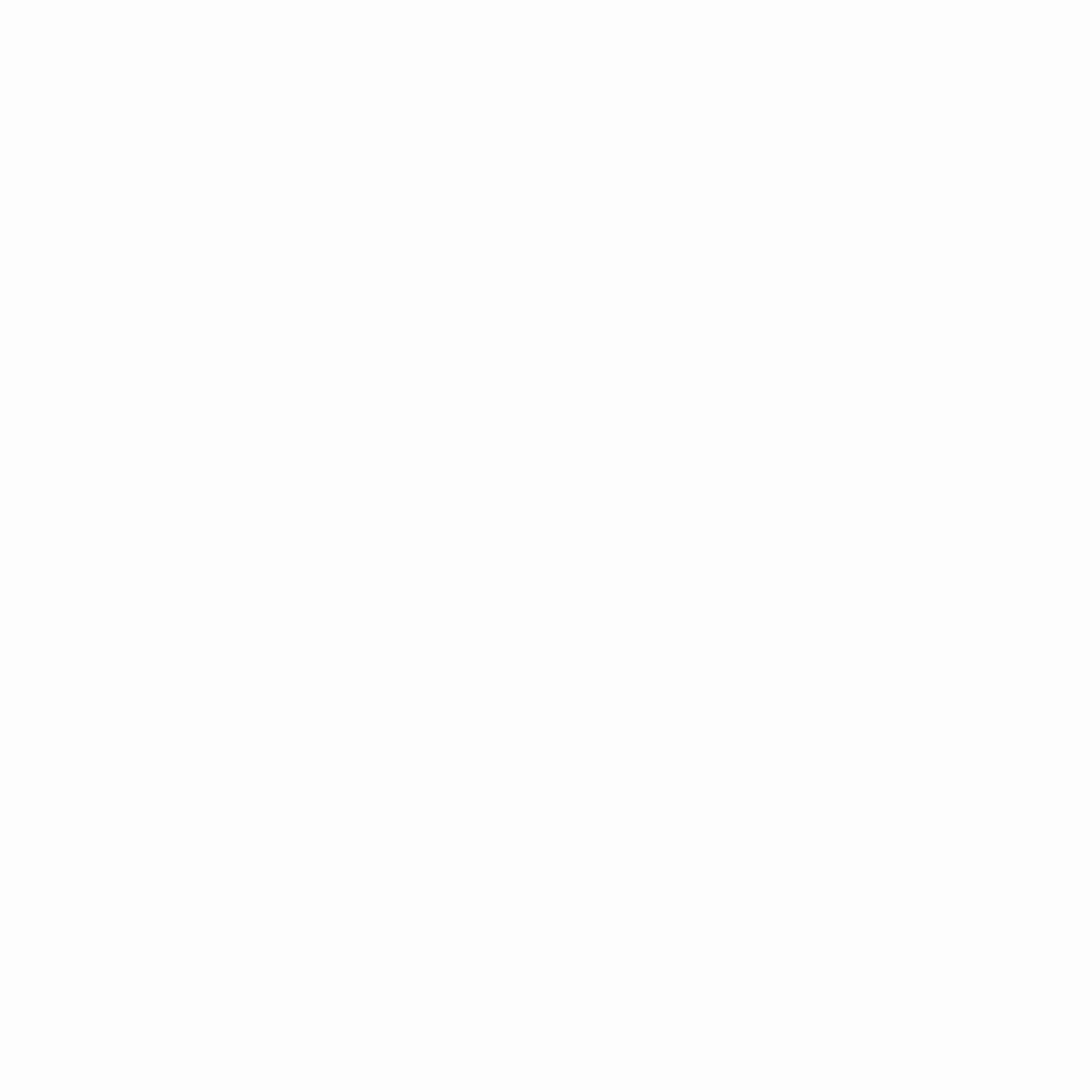David Octavio Arámburu
Hace unas semanas, cuando estaba por terminar de releer un Francisco Aguirre, ejercicio que sin planearlo fue acondicionando mi estado psíquico para la siguiente colección de poemas que había llegado a mis manos: Hermoso mundo de pecado.
Como si se tratara de una carrera de relevos, pasó mi conciencia de un libro a otro. Casi dos semanas han pasado, concluí al alba, pude ver el paisaje de emociones, intuiciones, incertidumbres y razonamientos que me dejó habitar ese mundo de pecado.
Rara vez un poema arranca con una actitud lírica tan clara:
Soy un hombre antiguo,
y los antiguos son hombres nuevos que se ausentaron.
Apertura potentemente ontológica — y quizá metafísica — que invita a acompañar al doctor Bustamante por aquel jardín de hechos, interrogantes, elegancias, flora, denuncias. Los versos son una forma de fijar con suavidad la voz de la memoria:
Nadie en estas calles me agobia más que el tiempo,
el tiempo, el tiempo.
Mi paso por “Entre el silencio y la ira” activó una fase muy importante de mi pasado: los que cuidaban la selva fueron asesinados o fueron metidos en la cárcel como criminales. Y en este poema la pérdida de todos esos héroes —entre monstruos— brillan con un dolor épico:
¿Nadie va a limpiar la orilla del abismo en que los muertos
dejaron vestimentas holgadas para el duelo y justas para fieras?
Es duro resguardar lo que desdeña el rencor,
estos cuerpos, de gala para el desastre, estos jirones.
En una charla el autor me confesó que como periodista se sumergía inevitablemente en los detalles de su trabajo, y que en esas noches en las que no podía descansar buscaba darle una expresión más personal a la angustia.
La poesía, ante el horror, nos da la posibilidad de liberarnos o diluir un poco la obscuridad contenida, para dejarnos dormir pero sin dejar de cuestionarnos:
¿De quién es la sangre que corroe hasta el sueño?
Del enemigo… ¿Del enemigo?
Porque también la poesía sirve para que alguien que en primera instancia no nos conoce, haga y diga algo para que recuperemos esa pieza perdida de amor por este mundo.
Con una intención narrativa parecida a La Ola de Octavio Paz, con sinsabor trágico, emerge un tipo de prosa que se va haciendo memoria en “Feracidad del dodo”:
Entonces sueña en una tierra más allá del mar, sin gritos, sin reflejos, sin feracidad de dodos, donde no hay sino césped, árboles, nuevas aves. Y sueña que el viento llega a sus oídos con un rumor de follajes dulces, perfectamente seco.
Habla el último dodo que mira en soledad el recuerdo de lo comunitario, latido incorpóreo que la hace universal.
La mirada caleidoscópica (préstamo de Ernst Jünger) de Jorge Pech Casanova es típica del poeta que desde distintas disciplinas ha disfrutado la necesidad de conocer y decir desde los reflejos y desde la mirada directa lo concreto de los mitos, de la metáfora, de los símbolos, de lo humano, de lo que trasciende la historia. Algunos de sus poemas tienen la virtud de habitar la muerte:
Esa ausencia la deslío en mi carne y en mi fuego, en mi sangre y mi delirio, en las mil y mil efigies que ofrendo a mis ausentes. Aunque las cruces les borran las facciones, yo las tallo en el barro, las animo con engobe; aunque la arena les ha deshecho los huesos, yo les restituyo piernas, brazos, pechos para que no se alejen más. Con el ardor del horno doy firmeza a su piel de arcilla. ¿Les faltará corazón? Aquí está latiendo el nuestro, para reanimarlos.Aunque Jorge Pech universaliza el dolor colectivo y lo extiende, también el libro tiene una lúdica individual y múltiples referencias culturales. Hay mucho qué compartir, en reflexiones, imágenes y experiencias. Para el poeta existe un sosiego efímero en escribir con belleza posible la inmensidad del sufrimiento, esa posibilidad es un regalo donde son implícitos los haces de luz, a nosotros nos toca abrir las ventanas.